Jesús Mari Gómez / Jon Ordiozola, 2007
V.
LOS FUSILAMIENTOS FRANQUISTAS
EN GUIPÚZCOA
Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos; pero no quiero. Yo quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad que es la vuestra- y para aniquilarlos. Quiero que el marxismo y la bandera roja del comunismo queden en la historia como una pesadilla. Mas como una pesadilla lavada con sangre de patriotas, pues esta sangre gloriosa que hoy se está derramando en el frente y que ha de ser como la de Cristo en el Gólgota, la que ha de redimir al pueblo español de sus yerros y de sus desvaríos y le ha de conducir a las grandes empresas para la que está predestinada España.
(General Mola, 31 de julio de 1936)
He dicho impondremos la paz... Este es el momento temido por nuestros enemigos; mejor dicho, por quienes mangonean en el campo contrario. Tienen razón: están fuera de la Ley y la Ley ha de ser inexorable con los traidores, con los incendiarios, con los asesinos y con los salteadores de Bancos. Los demás nada tienen que temer, pues la España nacional y los hombres que la rigen como buenos cristianos, gozarán practicando la caridad y el perdón; en la España nacional no ha de haber ni rencores ni odios, ni tampoco miserias.
(General Mola, 28 de enero de 1937)
Informaciones, rumores y propaganda
Hoy día apenas hay impedimentos para conocer la violencia que padecieron los simpatizantes del bando sublevado; pero no ocurre lo mismo en el otro caso, resulta mucho más difícil medir y cuantificar el sufrimiento del bando republicano. Existen varias razones que aclaran esa diferencia de trato. Trataremos de explicar las dos razones principales. En primer lugar, el franquismo no recogió todos los datos relacionados con la eliminación física de sus adversarios, por lo que muchas muertes no quedaron anotadas en los registros correspondientes y además se encargó de impedir que lo hiciera el que lo intentaba. En segundo lugar, en los últimos 25 años del siglo XX no se ha hecho ningún esfuerzo sistemático oficial alguno en esa línea, con muy pocas excepciones. El no haber realizado investigaciones basadas en la transmisión oral de la historia y la gran laguna existente en el campo de la documentación escrita son obstáculos casi insalvables para conocer en su totalidad la actuación de los nuevos dirigentes tras el Alzamiento.
Para conocer las características de la represión sufrida durante los años de la guerra se nos plantean tres interrogantes —prácticamente ignorados hasta hace pocos años— que serán objeto de nuestra investigación. ¿Quiénes dirigieron y llevaron a cabo las prácticas represivas? ¿En base a qué criterios, militares y político-ideológicos, tomaron sus decisiones? y ¿cuántos y quiénes perdieron su vida, víctimas de la represión, los primeros meses después del Alzamiento?
Como respuesta a estas cuestiones hemos de iniciar nuestra exposición indicando que no han sido pocos los debates y discusiones acerca de la cifra de represaliados e identidad de los mismos, y que las respuestas dadas a esta pregunta no son coincidentes. Esta disparidad de pareceres ha venido motivada, como decíamos, por la falta de documentación que aporte datos exactos sobre ello, lo que, sin duda, ha llevado a diferentes planteamientos, según la opinión de quien trate la cuestión.
La postura de los franquistas se caracterizó por el silencio y la mudez. La prensa franquista de la época no cita apenas la cuestión y cuando lo hace es de forma indirecta. En el bando republicano, en cambio, las noticias corrían de boca en boca, pero a menudo no podían ofrecer informaciones concretas y fehacientes. Es el modo de proceder habitual en situaciones de gran dolor y sufrimiento: el deseo de tener noticias de familiares y amigos hace confundir realidades y rumores; las situaciones de guerra, por otra parte, son el medio ideal para hacer correr los bulos más disparatados; y, por último, para las víctimas suele ser necesario subrayar y destacar la violencia del enemigo. Por consiguiente, como consecuencia de todas las circunstancias descritas, se barajaron muchos datos mientras duró la guerra, pero falta precisión en muchos de ellos y de forma frecuente son imposibles de comprobar. Un ejemplo puede ser la afirmación del sacerdote tolosarra Juan Sesé de que todos los heridos que se hallaban en el hospital de Irún fueron asesinados al ser tomada esta ciudad por los militares sublevados (Gamboa-Larronde, 2006, 91). En algunos informaciones se citan nombres y apellidos, que, salvo excepciones, parecen ser correctos, aunque, insistimos, los testimonios de la época adolecen de la falta de rigor a la hora de, por ejemplo, dar información acerca de las cifras de represaliados, que por otra parte parecen redondeadas, generalmente al alza.
Es necesario insistir en las dificultades, en la labor realizada por los sublevados para ocultar y hacer desaparecer aquellos datos que pudieran dañar su imagen durante los cuarenta años que estuvieron en el poder. Los responsables de la Policía y de la Guardia Civil hicieron desaparecer, en una fecha indeterminada, la práctica totalidad de sus documentos, salvo los expedientes personales. Sólo los archivos militares parecen haber conservado buena parte de la documentación generada durante la guerra, aunque, en el caso de los fusilamientos en Hernani su utilidad es muy limitada. Numerosos historiadores (Espinosa 2004 y 2006) e instituciones (Amnistía Internacional, Nizkor) han subrayado la gran dificultad que el estado de los archivos y los impedimentos de acceso añaden al estudio de un tema, ya de por sí muy complejo, como es la represión.
El Gobierno Vasco encabezado por el Lehendakari Aguirre trató de ofrecer información exacta, concretando los nombres y apellidos de los fallecidos en sus informes. Aún así, fueron conscientes de las carencias:
Los vascos que hoy presentan las listas nominales, —que se especifican a continuación— de sus compatriotas víctimas de la persecución franquista, se encuentran en el destierro, y no han contado con las facilidades que prestaría la residencia personal en el lugar que ha sido teatro de estas matanzas. Por lo mismo cada información, cada dato y circunstancia de los nombres, fechas y lugares que a continuación se indican, han costado múltiples esfuerzos, secretos y siempre vigilados por el adversario, de héroes anónimos que así se han sacrificado por el conocimiento exacto de la verdad objetiva[26].
Durante la Guerra Civil española, el esfuerzo del Gobierno Vasco por ofrecer información sobre el lado más cruel de la represión y dar a conocer el sufrimiento del bando perdedor tuvo su reflejo en tres informes, que son imprescindibles para los investigadores de la época. Su valor no estriba en los datos generales que ofrecen, sino en la concreción de los detalles. El primero de los informes se publicó en marzo del año 1938 bajo el título La represión franquista en Euzkadi. Tras una introducción, se analizan los modelos de represión y su aplicación en seis apartados dedicados a Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, a las mujeres y, por último, al colectivo de sacerdotes. Es notoria la dirección que va tomando el informe, que trata de contraponer la actuación del Gobierno Vasco —no de la República— con la actuación franquista. Siguiendo esa línea, se ofrecen los siguientes datos: en el tiempo que el Gobierno Vasco se mantuvo en el poder, se dictaron 20 condenas a muerte, todas ellas siguiendo el procedimiento legal dictado por el Derecho; los franquistas, en cambio, mataron a 20.000 personas (15.000 en Navarra) y el 80% de las ejecuciones se produjo sin ningún proceso judicial. Hubo unos 70.000 presos en las cárceles vascas, y 10.000 personas perdieron sus bienes oficialmente; a estas cifras habría que añadir los nombres de los que fueron víctimas de robos. Además de eso, los franquistas recaudaron varios millones de pesetas para su Hacienda, valiéndose del cobro de las numerosas multas que impusieron. Las consecuencias de todo ello vienen resumidas en la siguiente frase:
Sobre el martirio trágico de Euzkadi, asolada por los efectos directos de la bélica contienda, pesa también este cuadro de dolor que ofrece la persecución franquista, ensañada con mayor crueldad que en parte alguna de la Península.
Es evidente que los datos ofrecidos están sobredimensionados, aunque probablemente sea por el desconocimiento efectivo de lo que estaba pasando en la retaguardia franquista; sólo su eco, desenfocado, llegaba al territorio francés o a las líneas republicanas. En el caso gallego, llegó a hablarse de 120.000 asesinados, pero los estudios más actuales sitúan las cifras en torno a las 6.000 muertes (Prada, 2006, 279). Las últimas investigaciones estiman que fueron aproximadamente 5.000 las ejecuciones llevadas a cabo en el País Vasco, más de la mitad en Navarra. Esas cifras no son comparables a lo sucedido, por ejemplo, en Extremadura o la Rioja, donde la eliminación física de los “supuestamente” republicanos fue mucho mayor, pero las circunstancias de la misma, las dificultades para huir de dichos territorios y los antecedentes sociales y políticos eran muy diferentes. Ahora bien, el probable hinchamiento que ofrecen este tipo de informes no se puede sustituir por la alternativa de ignorarlos sin más y basarse únicamente en los documentos y fondos de archivos que se han conservado, ya que, como hemos indicado, son más los que se han perdido, los que han sido destruidos deliberadamente, que los que se han conservado y son los fondos desaparecidos, probablemente, los que pudieran haber aportado mayor cantidad de datos y aquellos de mayor relevancia para el estudio de la represión franquista. En consecuencia, testimonios personales y este tipo de dossier son, muchas veces, lo único que poseemos sobre la represión franquista.
Los autores del informe del Gobierno Vasco, sintiéndose víctimas de una represión inmerecida, trataron de exponer los hechos de tal forma que pudieran hacerse con la protección de las potencias y la sociedad europeas; precisamente ése era uno de los objetivos del informe, y a ello favorecería el redondear las cifras globales por lo alto y no por lo bajo. Además, el año en que se redactó el informe, 1938, la dureza de la represión seguía vigente, y había muchos obstáculos para dar cuenta de ella de forma fidedigna. Cuando se ofrecen los datos locales, las cifras se corresponden más con la realidad, y se acercan a las que se manejan actualmente. En el informe se subraya que Navarra no opuso resistencia, y que el ambiente político alavés se caracterizó por su tranquilidad antes del Alzamiento. Los casos vizcaíno y guipuzcoano fueron diferentes: la gran resistencia que ofreció Vizcaya avivó el deseo de venganza de los sublevados. En lo referente a Guipúzcoa, al comienzo del apartado correspondiente se resume lo sucedido desde el punto de vista del Gobierno Vasco:
En Gipuzkoa, se ha ensañado la persecución fascista en forma bárbara. No por la cuantía de los fusilamientos y asesinatos realizados sino por las circunstancias que se derivan de esta exposición.
En Guipúzcoa, según se sucedían los avances rebeldes, fue evacuada la población civil. (...) Quien quedó fue porque estimaba que no podía ser objeto de represalia alguna, por su inhibición absoluta en los días en que se sostuvieron los ataques de los militares sublevados.
Sin embargo en Guipúzcoa, pasan de dos mil los fusilados y “paseados”. No ha existido prácticamente en esta región lo que llamaríamos Justicia organizada. No conocemos caso alguno en que se halla [sic] seguido para juzgar los trámites exigidos por la Ley.
Después de esa introducción, se informaba de lo sucedido en varias localidades (Oyarzun, Beasain, Villafranca de Ordicia, Salinas de Léniz, Mondragón etc.) y se daba noticia de la situación de las cárceles. Según el informe, se sepultaron alrededor de 700 cadáveres en el cementerio de Hernani, una cifra claramente exagerada.
Un mes más tarde se modificó el documento, dándole el título de Datos numéricos de la persecución de Euzkadi, Abril 1938[26]. En el mismo se clasifica la persecución en «vascos encarcelados (población vasca recluida en cárceles y penitenciarías de Euzkadi, incluyendo las de Santoña), vascos en campos de concentración y batallones de trabajadores (todos los vascos que han sido encuadrados en dichas unidades, distribuidas por todo el territorio peninsular), vascos afectados por otras formas de persecución (vascos que han sufrido o sufren (...) una prisión atenuada; les han sido confiscadas sus fortunas o bienes o les han impuesto multas considerables por considerarles desafectos; personas que han sido destituidas de sus empleos en entidades públicas y particulares y (...) se hallan cesantes, y (...) aquellos que han sido desterrados fuera de Euzkadi o a cierta distancia de su localidad)».
Datos numéricos de la persecución de Euzkadi
|
Vascos encarcelados |
30.050 |
|
Vascos en campos de concentración y brigadas de trabajadores |
30.000 |
|
Vascos afectados por otras formas de represión: prisión atenuada, confiscados en sus bienes, multas superiores a 10.000, destituciones, destierros... |
50.000 |
|
Vascos evacuados |
120.000 |
|
TOTAL |
230.050 |
Fuente: Informe Gobierno Vasco. Abril 1938
El informe recordaba, para una mejor comprensión de las cifras, que la votación favorable a los candidatos gubernamentales el 16 de febrero de 1936 en toda Euskadi (incluyendo Navarra) fue de 329.512 sufragios y que el total de los habitantes ascendía a 1.200.000 personas, lo que suponía que un 19,50% de la población vasca había sufrido de una forma u otra persecución.
En lo referente a los fusilamientos ocurridos, el informe señalaba que a las cifras expuestas en el cuadro siguiente, había que añadir unos 2.000 vascos que habían podido ser fusilados en Santander y Asturias.
Fusilamientos
|
Guipúzcoa |
2.500 |
|
Alava |
400 |
|
Navarra |
10.000 |
|
Vizcaya (Legales) |
453 |
|
Vizcaya (Ilegales o paseados) |
500 |
|
TOTAL |
13.853 |
Fuente: Informe Gobierno Vasco. Abril 1938
Un año después, en mayo de 1939, se dio a conocer un tercer informe, titulado Euzkadi bajo el régimen de Franco. En él se analizaron las consecuencias de la represión en Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y la violencia ejercida contra los sacerdotes. Cuando se redactó este último informe, como ya había finalizado la guerra, y no había tanta necesidad de influir en la opinión pública europea, el tono del escrito es más neutral y se trata de profundizar en los datos estadísticos corrigiendo, en algún caso, las cifras ofrecidas en el informe anterior. En lo referente a la localidad de Ordicia, por ejemplo, el informe de 1938 habla de 15 ejecutados; en el de 1939, en cambio, sólo se dan 10 nombres. Aún así, las cifras generales fueron superiores a las del informe de 1938. Entre las fuentes que citan para fundamentar las cantidades aludidas, se halla el testimonio del músico carlista Juan Telleria, quien, al parecer, en abril de 1937 le habló de 3.000 muertos a un sacerdote que posteriormente tuvo que huir. Inmediatamente después de citar tal cantidad, los autores del informe confiesan haber obtenido únicamente los nombres de 340 asesinados; «No es exigua la cifra, y valora la cuantía total señalada, si se tienen en cuenta las razones que citamos y, además, los limitadísimos medios —evadidos y refugiados— que ha sido posible utilizar para poder establecer esta información recopilada; concreta y veraz, por otra parte». Unas líneas más arriba se nos ofrece el testimonio del padre Zubiaga, jesuita excapellán de la cárcel de Ondarreta, quien afirmó haber asistido a 300 cristianos momentos antes de ser fusilados. Este informe del Gobierno Vasco dedica un capítulo a comparar la “barbarie rojo-separatista” y la represión franquista, para finalizar dando los nombres de los fusilados. Si utilizamos como fuente la información proporcionada por los rebeldes, nos encontramos con que los republicanos mataron a 186 personas durante los primeros meses del Alzamiento, pero únicamente concretan 100 nombres. Además, es sabido que muchos derechistas —algunos de ellos veraneantes en nuestro país— pudieron cruzar la frontera y abandonar el País Vasco sin ningún problema, con ayuda de los nacionalistas vascos y el mando republicano en ciertas ocasiones. Pero la actitud de los sublevados fue muy diferente.
Hasta ahora hemos citado los tres informes del Gobierno Vasco como fuentes de información, pero no fueron la única vía de conocimiento de lo que estaba sucediendo. Los vascos y los gobiernos extranjeros contaron con otros tres medios para conocer el desarrollo de los acontecimientos bélicos y las circunstancias de la represión franquista en el País Vasco durante la Guerra Civil: noticias provenientes de las personas que cruzaron la frontera, la prensa y los informes realizados por distintas instituciones. Euskadi Norte se convirtió en el principal centro de información —en algunos casos de desinformación—, ya que fueron muchos los que cruzaron la frontera huyendo, legalmente en algunos casos y clandestinamente en otros; todos y cada uno de ellos tenían algo que contar sobre lo acontecido al sur del Bidasoa. Destacararemos dos testigos singulares: el sacerdote e investigador D. José Miguel de Barandiaran y el escritor Pío Baraja. Barandiaran, animado y financiado por Manuel de Ynchausti, siguiendo su costumbre investigadora de recogida de datos, recogió los testimonios de 136 personas que habían cruzado la frontera y también guardó alguna documentación proporcionada por esas mismas personas (Gamboa-Larronde, 2006). Se trata de una información que nos servirá de gran ayuda, como hemos visto en el capítulo anterior, pero que hay que examinar críticamente, ya que el paso de la frontera daba origen a toda clase de comentarios de difícil verificación. Barandiaran recoge, por ejemplo, en uno de sus informes, realizado por el miembro de la congregación de los Hermanos de la Doctrina Cristiana Ignacio Oleaga el 15 de noviembre de 1936, que los militares del bando faccioso habían enterrado en Tolosa a 113 individuos, 150 en Hernani y 12 en Andoain (Gamboa-Larronde, 2006, 92). El sacerdote Gelasio Aramburu afirmó, por las mismas fechas, que el número de fusilados en Navarra superaba los 7.000 (Gamboa-Larronde, 2006, 93).
Pío Baraja nos dejó escrito el libro La Guerra Civil en la frontera, donde da noticia de lo sucedido en base a la información que llegaba al otro lado del Bidasoa, pero es apreciable la falta de precisión en algunos datos. Según el relato barojiano, por ejemplo, el sacerdote vasco Aitzol trató de huir a Bilbao en un barco llamado La Balandra, arribando a un puerto de Vizcaya después de haber sido traicionados por el capitán. En realidad, el bacaladero se llamaba Galerna y entraron a puerto en Pasajes. Baroja trató de mantener una posición neutral, de espectador objetivo que recibía y ofrecía información de ambos bandos. Según los rumores que llegaron a sus oídos, la cantera de Vera de Bidasoa fue testigo de la muerte de más de 400 personas y el fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba en las proximidades de Pamplona, de otras 200. En San Sebastián e Irún, los republicanos, especialmente los anarquistas, habían matado a muchos presos de derechas.
Por otra parte, la prensa de la época recogió el testimonio de lo vivido, pero con puntos de vista y objetivos muy diferentes, como ocurre habitualmente con los medios de comunicación. Los diarios dirigidos por simpatizantes del Alzamiento relataron al detalle los movimientos de los rebeldes, pero silenciaron todo lo relacionado con la causa y el sufrimiento republicano. La prensa republicana, por su parte, actuó de forma parecida, aunque proporcionó mayor información, sobre todo de los casos relacionados con grandes procesos judiciales o los relacionados con el asalto a las cárceles en Bilbao. En lo que respecta a la actividad de los sublevados en la retaguardia guipuzcoana, la prensa republicana procuraba hacerse eco de todas aquellas noticias que subrayaban la actitud vengativa y represora de los militares rebeldes. Esto hace, como hemos indicado anteriormente, que en muchas ocasiones la información se entremezcle con la propaganda, pero pese a ello, consideramos que, teniendo en cuenta esta posibilidad, muchos de los datos aportados son exactos y que el ambiente descrito responde básicamente a la realidad. Vamos a recoger a continuación testimonios provenientes de periódicos de orientaciones diversas sobre lo sucedido en Guipúzcoa y en Euskadi en general.
El Nervión era un diario bilbaíno, sin una orientación política clara, pero próximo al liberalismo monárquico, que sobrevivió al caos de los primeros días de la sublevación para desaparecer definitivamente en febrero de 1937. Un primer artículo en el mes de septiembre daba cuenta de la llegada de varios fugitivos de Vitoria que informaron sobre las numerosas detenciones y la cincuentena de fusilados producidos en dicha ciudad, juzgados exclusivamente por los requetés o falangistas que los habían hecho presos[27]. Durante los meses de octubre y noviembre publicó varias notas sobre la represión franquista, pero sin darle excesiva importancia. Así, el 30 de octubre informó del fusilamiento de dos baserritarras de Mondragón por haber utilizado uno de ellos el salvoconducto del segundo. Quince días más tarde daba cuenta por primera vez, y de forma indirecta, de la ejecución de varios sacerdotes en Guipúzcoa al publicar que, por temor a que los rebeldes siguiesen con él el mismo procedimiento utilizado con otros presbíteros del municipio y de otras localidades guipuzcoanas, había llegado a las filas republicanas el sacerdote del barrio Udala de Mondragón.
Euzkadi Roja, el órgano oficial del Partido Comunista de Euzkadi, presentó, como es obvio, una información mucho más beligerante. Ya el 11 de noviembre daba cuenta de las depuraciones que se estaban produciendo en la Diputación de Guipúzcoa (y de la actitud de algunos funcionarios que solicitaron la readmisión abjurando de sus ideas políticas), de las humillaciones sufridas por varias ancianas que por negarse a hacer manifestaciones profascistas fueron rapadas y el colaboracionismo mostrado por instituciones en principio apolíticas como el Orfeón Donostiarra. El semanario comunista daba cuenta, además, del clima apocalíptico que vivía la ciudad:
Le habían dicho que velando por el “buen mantenimiento del orden” habían sido fusiladas algunas personas, que los cafés son muy frecuentados por gente indeseable y amoral, chulos cabareteros y sus inseparables concubinas y que, desde luego, se ha entrado a saco en las moradas de los que, huyendo del terror fascista, tuvieron que abandonar su ajuar.
Artículos semejantes se repitieron los días siguientes, pero insistiendo en que evitarían informaciones que pudiesen alarmar a los familiares de las personas afectadas[28]. Ese mismo día se daba cuenta, no obstante, del apresamiento del buque Galerna y de la muerte de muchos de sus ocupantes y dos días más tarde se daban los nombres de algunas de las personas fusiladas por el bando nacional. El 10 de diciembre, el titular dedicado a la situación de Guipúzcoa rezaba del siguiente modo: «En el infierno fascista. En Donostia imperan los fusilamientos, el hambre, los cortes de pelo, los saqueos». En el artículo, una mujer que había llegado canjeada desde San Sebastián narró la situación de la ciudad y mencionó el fusilamiento de varios sacerdotes nacionalistas, además del de varios conocidos. El 29 de diciembre se dedicaba un artículo a esta cuestión, afirmando que más de 30 sacerdotes habían sido fusilados por los “cristianos requetés y falangistas”.
La última cita proviene del periódico Euzko Deya, editado por el Gobierno Vasco en París. Uno de los principales objetivos de su creación fue convencer a la opinión pública internacional, a la católica en particular, de la justicia de la causa vasca republicana y, por ello, abundaron los artículos que exponían las atrocidades cometidas por los rebeldes. Además, el hecho de que no podía ser leído en Vizcaya contribuyó a que fuese más explícito. El siguiente texto resume a la perfección el tono y el estilo utilizado por dicha revista
Hemos dicho de 14 a 32 sacerdotes. Porque nosotros, encerrados en el ámbito de la verdad no queremos transponer sus fronteras. Ellos mismos, oficiales del Ejército sublevado, conspicuos falangistas y Jefes tradicionalistas han confesado en la intimidad, en repetidas ocasiones que «llevan ya fusilados 32 sacerdotes nacionalistas vascos». Más nosotros no tenemos hasta el presente nombres más que de 14, si bien tenemos noticias de otros seis sacerdotes fusilados, que hacen un total de 20.
(...)
A estos sacerdotes mártires hay que sumar miles de católicos vascos pasados por las armas por esos monstruos de la civilización cristiana. Beneméritos amantes de su país, sin más pecado que sus ejemplares sacerdotes martirizados, ciudadanos pacíficos que confiados en la honorabilidad de los que decían luchar en nombre de una religión, que es todo amor, bondad, piedad, perdón, no dudaron ni un momento en quedarse en sus casas. Hombres y mujeres de toda edad, estado y condición han sido villanamente fusilados unos y muertos a pistoletazos otros por el «horrendo crimen de amar a su Dios y a su Patria».
En Pamplona han caído más de 1.200; y en toda Navarra pasan de 7.000 en Vitoria se ha fusilado a unos 2.000, y en la Provincia de Álava más de 1.000. En Guipúzcoa, donde la juventud y la casi totalidad de conocidos nacionalistas vascos se refugiaron en Bizkaya, han derramado su sangre más de 800 hombres y mujeres. De esos 9.000 vascos, la mayoría pertenecen al Frente Popular. Pero casi todos ellos eran vecinos pacíficos: no se sublevaron en armas, ni delinquieron en delito alguno, ni dieron ningún motivo para tamaño castigo. Ni fueron juzgados, ni sentenciados, ni condenados por tribunal alguno.
(Euzko Deya, 1936, 61)
Los datos apuntados en las páginas anteriores muestran, por sí solos, las dificultades que ofrece la cuestión de cuantificar con exactitud el número de muertos causados por los sublevados durante y tras la ocupación del territorio de Guipúzcoa. Resulta casi imposible, por lo tanto, poner nombre y apellidos siquiera a todas las víctimas mortales de la represión franquista. Esta dificultad se ve acrecentada por la desaparición, voluntaria o fortuita, de la mayor parte de la documentación relacionada con esta cuestión, documentación que debía haber sido custodiada en los principales centros oficiales inmersos en dichas actividades, Gobierno Civil, Gobierno Militar, Palacio de Justicia y Junta Provincial de Sanidad, amén de instituciones semipúblicas como la Falange o la Junta de Guerra Carlista. Sólo se conserva la documentación sobre aquellas personas juzgadas en consejos de guerra por las autoridades militares depositada en el Archivo Militar de El Ferrol, sin que sepamos a ciencia cierta cuántas personas fueron ejecutadas sin ser sometidas a dicho procedimiento. Este hecho ha conducido a una fuerte disparidad en las cifras ofrecidas por los historiadores que han dedicado una atención preferente a dicho tema.
El primer investigador que se aproximó a la cuestión de los ejecutados, en ambos bandos, con el afán de ofrecer una información contrastada, fue el historiador militar Salas Larrazabal que había participado en la Guerra Civil como voluntario en el ejército franquista. Salas realizó su investigación a través de la consulta de los Registros Civiles. Su premisa era que todos los muertos durante la guerra fueron inscritos en los correspondientes libros de los Registros Civiles Los datos que aporta para Guipúzcoa partiendo de la consulta —probablemente incompleta— de dicha fuente suman, en el periodo de control republicano, 426 personas fallecidas a manos del bando gubernamental y un total de 334 muertos en el periodo posterior a la conquista de Guipúzcoa. Sólo en el año 1936 hubo más ejecuciones irregulares (24) que judiciales (17). Es muy significativo, en cualquier caso, que 209 de las muertes por el bando franquista fuesen inscritas en el Registro Civil el año 1945 (Salas, 1977, 213).
El problema es que esa fuente de información, los Registros Civiles, ya en su día estaba puesta en cuestión y que hoy en día está considerada como fuente complementaria y no principal (Reig, 1984). En efecto, aunque la Ley de Registro Civil de 1870 especificaba claramente que no se podían enterrar los cadáveres sin la correspondiente anotación en el Registro Civil del distrito municipal donde se produjo la muerte o en el que se halló el cadáver, la disposición se incumplió flagrantemente en numerosos casos. En otros muchos, la causa de la muerte era descrita de forma eufemística como hemorragia cerebral, paro cardíaco, etcétera. La falta de inscripción de los fallecimientos se debía por una parte al desprecio de los ejecutores por sus víctimas o la intención de no dejar constancia oficial de los crímenes cometidos. Por otra parte, los familiares de los desaparecidos tardaron mucho tiempo en poder inscribirlos por desconocimiento de la obligación legal de hacerlo, por miedo a las represalias, por las dificultades del procedimiento de inscripción o porque no había familiares directos o éstos habían huido. La falta de inscripción oficial de la mayoría de las defunciones obligaba a los familiares de las víctimas a iniciar el lento y complicado proceso judicial de la declaración de desaparición o de fallecimiento. Desde la inscripción de desaparición debían pasar cinco años (10 desde 1939) para que el juez decretara la presunción de muerte. La inscripción requería además de la declaración de familiares y testigos, informes de las instituciones oficiales (Vega Sombría, 2005, 102-105).
El segundo de los historiadores que analizó las muertes durante el conflicto, Iñaki Egaña, presentó sus datos en el seno de la amplia historia que dirigió sobre la Guerra Civil en Euskal Herria. Según las cifras que aporta en esa obra y en otros trabajos realizados con posterioridad fueron entre 1.000 y 1.100 personas las que fueron ejecutadas por los franquistas en Guipúzcoa en el contexto de la Guerra Civil. Egaña ofrece una lista de los fallecidos, incluyendo además del nombre y apellidos, la localidad de nacimiento, la de vecindad, la fecha aproximada de la muerte y el lugar de la misma. La riqueza de estos datos y la laboriosa tarea recopilatoria se ven lastradas, sin embargo, por la ausencia de referencias a las fuentes utilizadas en la investigación, lo cual impide contrastar su importante aportación. Como veremos más adelante, nosotros mismos hemos detectado diversos errores que, aunque no invalidan la lista realizada por Egaña, sí hacen necesario manejarla con alguna precaución. En segundo lugar, la lista adolece de una diferenciación lo suficientemente nítida entre los guipuzcoanos y las personas fusiladas en Guipúzcoa. Los apellidos y el lugar de vecindad dan a entender, en más de un caso, que este territorio no fue desgraciadamente más que escenario del fallecimiento y el lugar de sepultura de republicanos que lucharon en esta provincia contra los militares sublevados, ejecutados en el propio momento de su rendición, o el lugar elegido por las autoridades franquistas para ajusticiar a presos republicanos del Frente Norte. Por lo demás, su aportación, corregida y reforzada en los últimos años a través de los trabajos realizados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra propia investigación.
El tercer libro es el realizado por Pedro Barruso, autor de numerosas publicaciones sobre la Segunda República y la Guerra Civil, que, como hemos señalado, nos han facilitado de forma importante la comprensión de la situación guipuzcoana tanto durante la época republicana, como sobre lo acontecido durante la primera fase de la Guerra Civil. Frente a lo publicado por Egaña, Violencia, política y represión en Guipúzcoa se caracteriza por el profuso empleo y citación de diversas fuentes documentales. Barruso dedica especial atención a aquellos aspectos de la represión que habían permanecido más ocultos frente a la radical visibilidad de las condenas a muerte: penas de cárcel, incautación de bienes, multas y depuraciones. El aspecto relacionado con las ejecuciones, sin embargo, se resiente del, en nuestra opinión, excesivo apego a la documentación existente, de la que no da demasiados detalles y que es una parte muy incompleta de la realmente generada en aquel momento. Así, cifra en 639 los condenados a muerte, de los cuales 485 fueron efectivamente ejecutados. Aún siendo consciente de la existencia de “paseados” que no dejaron rastro documental alguno y de fosas comunes, menciona las de Oyarzun y la de Hernani, donde presumiblemente fueron asesinadas personas que no habían sido sometidas ajuicio, Barruso opta, tal vez con excesiva prudencia, por limitar el número de ejecutados en Guipúzcoa entre 1936 y 1945 a una cantidad que oscilaría entre los 485 y los 500, siempre a la «espera de posibles avances a la luz de nuevos documentos». Esta cifra contrasta, sin embargo, con la cita recogida por el propio autor en la página 159 de su obra, en la que el cardenal Gomá informa al Vaticano que, según el secretario del Juzgado especial de San Sebastián, sólo en los meses finales de 1936 «cuatrocientos y pico fueron condenados a muerte». El libro carece, por último, de la relación nominal de los fallecidos, lo que imposibilita el contraste con la lista ofrecida por Egaña. Ambos autores coinciden, en cualquier caso, con los informes del Gobierno Vasco, en que la represión vivió sus momentos más sangrientos y feroces durante los primeros meses tras la ocupación de San Sebastián, y casi inmediatamente, de la mayor parte de Guipúzcoa.
Por nuestra parte, no nos atrevemos a ofrecer una cifra, dadas las dificultades documentales que existen para investigar el tema, como fruto del esfuerzo de las autoridades para ocultar su acción y porque somos conscientes de la fragilidad de las fuentes orales al ofrecer datos que escapan del caso individual, ya que hemos podido comprobar la inexactitud de algunas informaciones que se dieron como seguras en el transcurso de la guerra. Aún así, creemos que la propia sociología de la provincia tanto durante la Segunda República, como durante los dos meses y medio escasos que permaneció bajo el control republicano y las magnitudes del exilio posterior, han podido facilitar cierta minusvaloración del fenómeno represivo[29]. En otras provincias, el vacío documental, menor frecuentemente que en el caso guipuzcoano, ha sido completado con el recurso a las fuentes orales, un instrumento fácil de utilizar en localidades rurales con una población relativamente reducida, consolidada y donde la mayor parte de la población se conocía entre sí. Por los datos de que disponemos, la acción punitiva de los sublevados se dirigió en Guipúzcoa, con alguna excepción, a centros urbanos que estaban experimentando un crecimiento demográfico importante, con una población de aluvión, de alta movilidad espacial y con escaso arraigo en la misma. Fue en esas zonas donde se reclutó de forma mayoritaria el apoyo a las opciones más izquierdistas y las que más se movilizaron desde un primer momento contra la sublevación. Muchas de esas personas y sus familias abandonaron Guipúzcoa para no volver jamás, bien porque dejaron España o bien porque se dirigieron a sus regiones de origen o a otras donde no se les pudiese reprochar su pasado “rojo”. Esta circunstancia provocó, entre otras consecuencias, que la posibilidad de una memoria histórica colectiva fuese menor que en otras localidades. El hecho de que gran parte de los dirigentes de los partidos nacionalistas o de izquierdas pudieran abandonar la provincia tuvo como primera consecuencia que el ámbito de aplicación de la represión militar fuese sensiblemente menor que el de otras provincias donde los partidarios del régimen republicano apenas pudieron escapar u ocultarse. La segunda consecuencia fue que la represión se condujera, en muchos casos, como señala uno de los informes del Gobierno Vasco, hacia personas con escasa significación política cuyo recuerdo quedó desdibujado[30]. No podemos olvidar, por último, que Guipúzcoa conoció entre julio y septiembre la llegada de varios grupos de combatientes que venían a defender al bando gubernamental. Mineros asturianos, pescadores y obreros que huían de la Galicia controlada por los militares y militantes de izquierda europeos lucharon en los distintos frentes guipuzcoanos, y es presumible que algunos de ellos cayesen prisioneros de las fuerzas sublevadas, siendo ejecutados inmediatamente sin dejar rastros documentales, ni un recuerdo individualizado entre los participantes en la guerra. Por último, el lapso de tiempo transcurrido hasta que los historiadores hemos abordado este fenómeno no ha favorecido, obviamente, la labor de recogida de información. La desaparición de los archivos oficiales guipuzcoanos es demasiado grande para ser mera casualidad, la memoria oral flaquea y es difícil encontrar personas que hayan vivido aquellos hechos y quieran ofrecer SU testimonio.
La estrategia represiva
La resistencia republicana del territorio durante los tres meses escasos de enfrentamientos bélicos y la violencia llevada a cabo contra militares y derechistas serán los argumentos utilizados por los rebeldes para justificar su propia violencia y determinantes en la aplicación de las más crueles medidas represivas franquistas[31]. Aunque es verdad que la represión franquista se ejerció de forma más rígida en aquellas ciudades que habían permanecido bajo control republicano durante algún tiempo, este argumento cae por su peso, si tenemos en cuenta que en muchas provincias donde la resistencia fue mínima, Valladolid, Sevilla o Navarra, por ejemplo, el número de muertos fue muy alto. Es por ello que, sin olvidar las apuntadas razones, también tenemos que dirigir nuestra mirada hacia otros argumentos.
La represión del bando insurgente se desarrolló en distintas fases y con diferente intensidad, y aunque no sea sencillo establecer unos límites temporales precisos, se puede determinar una tipología claramente establecida. Los objetivos de la represión eran tres: primero atraer hacia la sublevación a indecisos y neutrales; en segundo lugar, paralizar por el terror al bando leal al gobierno republicano, utilizando para ello su carácter masivo y ejemplarizante, seleccionando en muchos casos a personas conocidas para su eliminación; y, por último, asegurar la retaguardia, evitando así posibles acciones de resistencia (Cabanellas, 1975, 837). Por lo tanto, no cabe establecer diferencias entre operaciones bélicas y represivas. Eran las dos caras de la misma moneda. Ya desde los primeros días de avance —invasión u ocupación— sobre el territorio guipuzcoano por parte de las tropas facciosas sublevadas dieron comienzo las medidas represivas contra los habitantes de las localidades que iban ocupando y contra los defensores de las mismas, leales a la legalidad republicana; ejemplo de ello, la ejecución de una treintena de beasaindarras la noche del 27 al 28 de julio de 1936, tras la ocupación de la villa cabecera del Oria. Pero sobre todo, es, como decíamos, tras la toma de San Sebastián y a las pocas semanas con la prácticamente total ocupación de Guipúzcoa, cuando las acciones relacionadas con los combates armados dieron paso a un proceso represivo sistemático y organizado.
El caso guipuzcoano se encontraría en una situación intermedia entre la represión primera y la institucionalizada. Los futuros franquistas desarrollaron su labor represiva, en lo que respecta a la muerte del adversario, siguiendo cuatro estrategias: 1) en los mismos lugares de lucha, en el frente, satisfaciendo el hambre de sangre de los sublevados tras los costes humanos y materiales, además de temporales, que la resistencia republicana provocó; 2) inmediatamente después de las detenciones que llevaban a cabo en los propios domicilios de “presuntos” contrarios al Movimiento, acabando así con los “sospechosos” rojo-separatistas o marxistas; 3) en muchas ocasiones, estos “sospechosos” eran recluidos en cárceles o lugares de detención donde tras permanecer varios días eran “puestos en libertad” para en realidad ser ejecutados, fusilados, en parajes distantes del centro de San Sebastián (caso del monte Ulía) o en lugares más o menos alejados pero ya en otros términos municipales (Hernani, Oyarzun...) y finalmente, 4) ejecutando tras la celebración de consejos de guerra sumarísimos en los que la posibilidad de defensa era prácticamente nula. Estas últimas son las que se han venido a denominar “muertes legales”. Buena parte de las ejecuciones de las sentencias de los consejos de guerra se produjeron en los muros de la propia cárcel de Ondarreta o en el campo de tiro de Bidebieta. Existen, además, lugares de fusilamiento como las cercanías del cementerio de Polloe, el Puente de Hierro en el ferrocarril del Norte o las cercanías de la fábrica de gas en Errando, todos ellos en San Sebastián, que fueron escenario de muchas muertes, no se sabe si como consecuencia de un “paseo” o de una sentencia. No podemos, en este punto de la investigación, determinar la importancia de cada modelo represivo en Guipúzcoa, aunque nuestra impresión es que las dos modalidades mencionadas en último lugar, las ejecuciones tras detención, encarcelación y “puesta en libertad” de “sospechosos” y tras sumarísimos consejos de guerra, fueron las más utilizadas, sin que carezcamos de ejemplos de las dos primeras.
Es conocido, por ejemplo, lo realizado por los sublevados, soldados y requetés, tras la toma de Beasain en la temprana fecha de 27 de julio de 1936, cuando tras la resistencia mostrada por los defensores de la villa, llevaron a cabo la primera de las acciones indiscriminadas sobre la población entonces ocupada. Aquellos que les hicieron frente, vecinos de la localidad, milicianos y guardia civiles, fueron fusilados, junto con algunas personas que no habían tomado parte en los combates; entre ellos se encontraban varios tradicionalistas que habían protestado por los desmanes llevados a cabo por las tropas ocupantes y por la detención de varios vecinos de la villa. Según las fuentes, nos encontraríamos hasta con 33 ejecuciones ordenadas por el comandante Cayuela que se hallaba en estado ebrio. Además, se llevaron a cabo detenciones y saqueos en varias casas[32]. Varias personas, además, fueron asesinadas y enterradas en los caminos que conducían desde dicha población a Navarra, en los puertos de Echegárate y Lizarrusti (algunos de estos últimos fueron enterrados en el cementerio del barrio de Aya en Ataun). Mientras, en el otro extremo de Guipúzcoa, en el frente del Bidasoa, se produjeron fuertes enfrentamientos en el intento de los sublevados por hacerse con el control de la frontera, por controlar Irún. Allí, los sublevados fueron fusilando a muchos de los milicianos que iban haciendo prisioneros: en Pikoketa mataron al3, incluidas dos milicianas[33], en Zubelzu en torno a 20, en Guadalupe 5 y otros tantos en Lesaca. Tras la entrada en Irún, fusilaron un número inconcreto de personas a las que habían sorprendido portando armas. En Fuenterrabía fusilaron a un jardinero apellidado Santos (Gamboa-Larronde, 2006, 563). La ocupación de San Sebastián fue relativamente tranquila, gracias al pacto alcanzado con el gobernador civil, teniente Ortega, por el embajador francés, para evitar destrozos en la ciudad.
Este tipo de ejecuciones “en caliente” no finalizó en ese momento. José de Arteche relata el testimonio de un requeté, Ignacio María Besné, quien le contó que la víspera de la ocupación de Azpeitia, el 19 de septiembre, su compañía fusiló a quince miembros de las milicias vascas, pese a las instancias del capellán que les había confesado para que fuesen perdonados (Arteche, 1970, 55). Ignacio Azpiazu señaló que un joven de Azpeitia fue fusilado por los requetés en Deva, en el mismo lugar donde había sido hecho prisionero a finales de septiembre. Euzko Deya publicó el 7 de marzo de 1937 el testimonio de cuatro mujeres expulsadas por los franquistas del barrio de Alzola de Mendaro, indicando que los militares habían fusilado a Mariano Arriaga, vecino de la misma y a un joven gudari de Bilbao, ejecutado sin juicio alguno tras haber sido llevado delante del comandante militar de la plaza. Otros 7 prisioneros fueron fusilados detrás del establecimiento de baños de dicha localidad[34]. Varios soldados que trataron de pasarse a las filas republicanas también fueron ejecutados en distintos sectores de la línea de combate. El frente de Elgueta fue testigo, entre otros casos, del asesinato de cinco gudaris y de un civil, José Vicente Garay, propietario del caserío Antzuategi Barrena, fusilado por las tropas moras tras la ocupación de la localidad. Sólo Garay fue enterrado en el cementerio (Domingo, 2004, 328). El baserritarra de la misma localidad, P. T., murió a las puertas de su casa, cuando trató de impedir, infructuosamente, que su hija A. fuese violada por un grupo de moros. Su esposa fue gravemente herida en ese mismo episodio y murió en un hospital de San Sebastián (Askoren artean, 2002, 77).
Todavía no disponemos de suficiente información acerca de los “paseos”, y, además, seguramente, nunca la conseguiremos, ya que el oscurantismo va implícito en las características de ese modelo de represión. Aún así, las investigaciones realizadas por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para localizar las fosas e identificar los restos nos pueden ofrecer alguna luz sobre el tema. El año 2000, tres investigadores de Aranzadi colaboraron con la recién creada Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en las excavaciones realizadas en una fosa común de León, en Priaranza del Bierzo (Silva-Macías, 2003). A partir de ese trabajo, comenzaron a excavar en el País Vasco para localizar fosas comunes, algunas de ellas en Guipúzcoa. Pero, se encontraron con varios problemas: la información proporcionada por los testigos de los enterramientos suele carecer de exactitud en la mayoría de los casos, y no se suele conocer la identidad de los enterrados. Todo ello hace que se trate de un trabajo arduo y complicado. Tuvieron gran eco las excavaciones realizadas el año 2002 en Zaldibia y Mondragón, que posibilitaron la localización de dos cadáveres en cada fosa. Las fosas excavadas, una sima en el caso mondragonés, se situaban lejos de los núcleos urbanos y del cementerio, lo que probó que las ejecuciones serían realizadas sin ningún proceso judicial. Esas dos excavaciones reavivaron el interés de la sociedad vasca por la Guerra Civil y lo acontecido como consecuencia de la represión llevada a cabo por las huestes franquistas, y se convirtieron de algún modo en el símbolo del intento de recuperación de la memoria histórica en el caso vasco. Ese fue el comienzo de una serie de trabajos que le siguieron los años siguientes. El año 2003 se excavó en Ametzagaina (San Sebastián) y Andoain sin apenas resultado; ese mismo año, se localizaron en Elgueta ocho cuerpos correspondientes a varios de los gudaris fusilados junto con Garay por los franquistas después de haber sido ocupado el pueblo. En Motrico se localizaron los restos de uno de los cuatro gudaris fusilados en octubre de 1936. Y al año siguiente se realizó otra excavación en Behobia. De todas formas, ya en la Memoria de la Sociedad Aranzadi realizada el año 2002 se expusieron los límites de esa vía de investigación. Por un lado, eran conscientes de la urbanización de gran parte de la geografía guipuzcoana en los últimos 70 años, por lo que los movimientos de tierra habidos hacían inviable la localización de buena parte de las sepulturas. Por otro, se conoció que algunos restos habían sido trasladados clandestinamente a los cementerios, sin que quedara reflejo alguno en documentos escritos. Todo ello complicaba hasta la imposibilidad en muchos casos la identificación de aquellos que fueron enterrados sin una sepultura digna. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Sociedad Aranzadi, con la colaboración del Gobierno Vasco, orientó su investigación hacia el campo del estudio de la represión “legal” sobre la base de la documentación existente en distintos archivos militares, sin abandonar la vía arqueológica.
La defensa y resistencia mostrada por los defensores guipuzcoanos trastocó los iniciales planes de Mola que creía que en pocas jornadas Guipúzcoa y la provincia de Vizcaya estarían en sus manos y así, enseguida, poder destinar sus tropas a la campaña de Madrid. No fue así. La poca determinación de los militares tardíamente sublevados en San Sebastián y la debilidad de las fuerzas civiles guipuzcoanas partidarias de la sublevación provocaron el fracaso del Alzamiento en la capital donostiarra y en el territorio guipuzcoano. La resistencia republicana alargó la contienda en Guipúzcoa, ocasionó meses de combates y enfrentamientos y obligó a que desde toda la zona sublevada se tuvieran que destinar tropas con el fin de conseguir la derrota de los defensores. Durante el dominio republicano, cerca de trescientas personas fueron ejecutadas, por simpatizar o colaborar con la sublevación, y varios centenares más llevadas a las prisiones de Bilbao. Estos vienen a ser los factores que podríamos presentar como significativos, como hemos comentado, para que los ocupantes se ensañaran con la población guipuzcoana, católica y conservadora en su mayoría, de la manera en que lo hicieron. Pero no fueron los únicos, recordemos que también en Navarra, donde apenas se produjeron enfrentamientos militares y donde desde un primer momento, la práctica totalidad del territorio fue alineado al bando sublevado, se produjeron en torno a 3.000 ejecuciones.
No creemos que se pueda hablar de acciones incontroladas, de una represión ciega e indiscriminada, aunque en ocasiones así se produjera. Difícilmente podemos pensar que fuera espontánea, ya que militares, autoridades políticas, carlistas y falangistas, todos eran uno en el proceso represivo. Atendiendo a ello, es impensable que los fusilamientos llevados a cabo en el otoño de 1936 se produjesen sin ningún control, ni que no fueran premeditados o que no contaran con el consentimiento de las más altas autoridades. Los militares, por tradición y costumbre, eran muy reacios a dejar en manos de elementos incontrolados la capacidad de realizar cualquier tipo de actividad mínimamente importante. Los posibles intentos de actuación autónoma fueron cortados, entre otros medios, por los distintos bandos promulgados por los Gobernadores Civiles de la provincia recordando la capacidad y prerrogativas de la Autoridad (con mayúscula) para llevar a cabo detenciones y “otras acciones”. El hecho de que los agentes de la represión pertenecieran a los partidos y organizaciones que lideraban el alzamiento y que proporcionaban los dirigentes civiles que auxiliaban a los militares contribuye, asimismo, a descartar la posibilidad de una actuación espontánea en este campo.
La tendencia al uso de la violencia se vio reforzada por las características de las nuevas autoridades y sus antecedentes personales. Existen, en esta dirección, diferentes factores que obligan a entender el recurso a la violencia en un contexto más amplio. Entre los mismos vamos a destacar cuatro elementos; el primero de ellos es la propia experiencia de combate del ejército español. Desde comienzos del siglo XX las tropas españolas sólo se habían enfrentado a las kabilas marroquíes en un tipo de lucha en la que al enemigo se le consideraba, y se le trataba, como a un salvaje sin ningún tipo de derechos y contra el cual era lícito utilizar todo tipo de armas (incluidas las químicas). Los obreros y campesinos españoles y, en general, aquellos que no comulgaban con la idea de España de los militares, pertenecían a la misma especie infrahumana que los indígenas marroquíes y merecían su mismo castigo. El uso del terror podía ser, además, un arma muy útil para paralizar la posible resistencia y eliminar a los oponentes políticos. El comportamiento de los directores de la sublevación ya mostraba su predisposición a acciones violentas en contra de quienes se opusieran al levantamiento. Así, tanto el general Mola, como otros militares que tomaron parte en la conspiración, expusieron, además de sus instrucciones más conocidas, opiniones, cuando no órdenes, favorables a un uso sistemático de la fuerza. En una fecha tan temprana como el 21 de julio, Mola recomendó a las nuevas autoridades de Logroño que utilizasen “mano muy dura” con los republicanos, y su propio secretario, José María Iribarren, recogió en un libro que fue retirado por las autoridades sublevadas poco después de su edición, pese a contar con el visto bueno de Mola, una conversación en el transcurso de una comida en la que el director de la sublevación señalaba que tras la conquista de Madrid, las casas de dicha ciudad ostentarían un letrero que dijese «Hay que matar al portero antes de entrar»[35].
La segunda razón que podría explicar el recurso a la violencia está relacionada con el progresivo endurecimiento de la dialéctica política durante los años republicanos que llevó a la consideración del contrario como enemigo a eliminar. El peso del pensamiento regeneracionista que defendía la existencia de una idea de España perpetua y perpetuable y que creía en la importancia de la biología darwinista como mecanismo de higiene social facilitó la expansión de la necesidad de la purificación de sus habitantes mediante la violencia (Richards, 1999, 218). Los insurgentes creían firmemente que España estaba enferma, contaminada y que había que curarla, limpiándola de los males que provocaban una situación definida como insostenible. Para ello había que acabar con las ideas disolventes y con las personas que creían en las mismas (Vega Sombría, 2005, 72). No se trataba de un rasgo únicamente español, ya que se puede encontrar en la mayor parte de los sistemas políticos europeos del momento.
El tercer factor está relacionado directamente con el segundo. Se trata del clima de tensión sociopolítica que vivió la Segunda República española y que provocó que cuestiones, huelgas o movilizaciones campesinas que en otros contextos no hubiesen generado más que una pequeña inquietud se convirtiesen en peligrosas agitaciones, antecedentes del apocalipsis. El intento revolucionario de octubre de 1934 protagonizado por el PSOE, una muestra más de la debilidad de la conciencia democrática en España, generó el suficiente pavor como para que, además de la persecución que sufrieron sus promotores en el momento de los hechos, las autoridades nombradas a partir de julio de 1936 utilizasen la participación, real o ficticia, de los sospechosos en aquellos acontecimientos para actuar contra ellos. No es casualidad que una de las poblaciones guipuzcoanas donde mayor número de represaliados se produjo fuese Mondragón, protagonista del asesinato de Oreja y de Rezusta en 1934.
El último factor tiene su origen en la represión realizada por el bando republicano contra elementos derechistas y militares durante los meses de julio, agosto y septiembre. Aunque los argumentos utilizados en las líneas anteriores muestran que, en cualquier caso, los sublevados utilizarían la fuerza para imponerse y eliminar cualquier tipo de disidencia y resistencia, parece lógico pensar que la existencia de “mártires” hacía más viable y plausible esa utilización de la violencia. Los mismos sublevados eran conscientes de la situación, cuando al ocupar San Sebastián lo hacían «con el derecho que nos da la sangre derramada en holocausto de la Patria»[36]. Uno de los casos más conocidos era el de Carlos Guerra, segundo presidente de la Diputación de Guipúzcoa controlada por los militares, cuyo hijo José, teniente de la Guardia Civil, había muerto asesinado por los republicanos, tras ser detenido en los combates por el control de San Sebastián en julio. En esta misma dirección, los periódicos guipuzcoanos, El Diario Vasco, La Voz de España y Unidad publicaron durante los meses de septiembre, octubre y noviembre muchas fotografías de los caídos bajo el dominio “rojo-separatista” y numerosas incitaciones a no perdonar ni olvidar lo sucedido. Los días 25 y 26 de septiembre, varios aviones bombardearon Bilbao y las poblaciones de la Margen Izquierda, siguiendo órdenes del general Mola y causando cerca de cien muertos y varios centenares de heridos. Una muchedumbre enfurecida, en represalia por dicho ataque, asaltó los barcos-prisión Aránzazu-mendi y Cabo Quilates asesinando a una sesentena de presos derechistas. Los marineros del acorazado Jaime I asaltaron el 2 de octubre el Cabo Quilates causando otra cuarentena de asesinatos. Cuando la noticia llegó a San Sebastián generó el deseo de revancha en el bando sublevado, en una espiral mortífera en la que las noticias o los rumores sobre los crímenes cometidos por el bando contrario se convertían en deseos o realidades de venganza, más o menos inmediata.
En alguna de las sentencias de los consejos de guerra celebrados en 1938 se hace referencia tanto a octubre de 1934 como a la participación en los asesinatos de derechistas en el verano de 1936. Es el caso, por ejemplo, del tolosarra Cándido Fernández Losada, teniente del batallón Rusia, fusilado en Burgos el 28 de enero de 1938, acusado de haber estado detenido con ocasión de los sucesos de 1934 y de haber tomado parte en la detención de varias personas y en el asesinato de una de ellas. El 11 de marzo de ese mismo año fue ejecutado el vergarés Antonio González Olayo, acusado de haber presenciado el asesinato de un derechista y, semanas más tarde, en una fecha indeterminada entre abril y mayo, también mataron al anarquista tolosarra José Aznar Rianzo, acusado de haber sido el responsable del asesinato de varios presos en el verano del 36[37]. Un alguacil de Tolosa de origen riojano apodado “El Chato” fue acusado del fusilamiento de las 12 personas que, tras ser detenidas en Tolosa, fueron ejecutadas, a finales de julio, en el Paseo Nuevo donostiarra; fue detenido en Santoña y lo trajeron a Tolosa, donde, tras ser apaleado, fue fusilado en compañía de varias personas más (Gamboa-Larronde, 2006, 337).
Todas estas “acciones”, como ya hemos comentado anteriormente, no son sino consecuencia de las instrucciones que los mandos sublevados fueron difundiendo incluso antes de la sublevación. Una vez producida ésta, el propio general Mola, en un bando publicado el 19 de julio, indicaba que los infractores de sus órdenes (los que abandonasen, sin causa que lo justificase, el puesto de trabajo o los que poseyesen armas y no las hubiesen entregado, por ejemplo) «serán juzgados en Consejo de Guerra sumarísimo imponiéndose a los responsables la pena de muerte que será ejecutada antes de las tres horas [las negritas son mías]; que de igual modo se castigarán cualquier clase de actos de violencia contra personas o cosas por móviles de los llamados políticos o sociales y la tenencia de substancias inflamables, explosivas, con fines ilícitos o desconocidos». No se trataba de ningún farol. Los hermanos Zapirain fueron detenidos por haberse descubierto en su vivienda tres escopetas de caza que no habían puesto a disposición de las nuevas autoridades. En el proceso consiguiente dos de ellos fueron ejecutados.
¿De quién fue responsabilidad directa la represión? Tenemos pocos datos al respecto, debido a la desaparición u ocultamiento de los archivos: los propios militares fundamentalmente, «el principal y mejor organizado brazo ejecutor de la represión desencadenada por el régimen» en palabras de Contxita Mir. También Mola era consciente de su papel:
...en esta obra de reconstrucción nacional que se han propuesto realizar y que realizarán (los jóvenes), ¿quién lo duda?, en esa formidable empresa hemos de poner nosotros, los militares, sus cimientos; hemos de iniciarla exclusivamente los militares, nos corresponde por derecho propio, porque ese es el anhelo nacional, porque tenemos un concepto exacto de nuestro poder y porque únicamente nosotros podremos consolidar la unión del pueblo con el ejército (Recogido por Pérez Olivares, 1937, 46).
Los militares contaron con la colaboración de buena parte de las fuerzas del orden (Policía y Guardia Civil) y la ayuda entusiasta de falangistas, requetés y monárquicos. Entre todos ellos llevaron a “buen fin” las instrucciones dadas para la sublevación. En esas labores colaboraron también guardias de asalto que trataban de congraciarse con las nuevas autoridades y hacerse olvidar su fama de fuerza creada para la defensa de la República. Varios guardias de asalto que se habían retirado hasta Vizcaya, pero que desertaron en los primeros días del mes de octubre se ocuparon de tareas de vigilancia en la cárcel de Ondarreta. Un sargento de la Guardia de Asalto comentó en el restaurante Oquendo de San Sebastián, sin darle mayor importancia, que durante el mes de noviembre habían fusilado a dos mil presos de la cárcel de Ondarreta (Askoren Artean, 2002, 22). Algo parecido sucedió con muchos guardias civiles que en los primeros momentos de la sublevación permanecieron, por diferentes razones, leales al gobierno legítimo, pero que, cuando pudieron, se alinearon en el bando insurrecto.
Junto con los cuerpos oficiales, fueron miembros de la Falange Española y Comunión Tradicionalista los que más se afanaron en estos menesteres. Los grupos monárquicos también ofrecieron algunos voluntarios para dichas tareas, aunque la mayor parte de ellos ingresaron en Falange Española. Guipúzcoa, a diferencia de los que ocurrió en Navarra y Álava, ofreció un grupo de voluntarios relativamente pequeño al general Mola. Como sucedió también en Navarra, algunos de ellos se enrolaron por pragmatismo, oportunismo o por escapar de la represión, para no ser ellos los represaliados o en defensa de algún familiar. También se produjeron casos contrarios, guipuzcoanos que desde un primer momento lucharon con las tropas en el avance de ocupación desde Navarra.
Según el historiador franquista Joaquín Arrarás, Guipúzcoa contaba a comienzos de julio de 1936 con 120 militantes falangistas, encabezados por el arquitecto José Manuel Aizpurua que sería fusilado poco antes de la entrada de los sublevados en la capital. El también historiador franquista Casas de la Vega cifra en 151 el número de voluntarios que ofreció Falange hasta primeros de octubre de 1936 y señala que hasta esa fecha su principal cometido fue la labor de custodia en la retaguardia. El 1 de octubre salió su primera compañía hacia el frente de Burgos, integrada en la denominada Columna Sagardía (Sagardía, 1940, 24). Pero los falangistas eran conscientes de que existían otros espacios de lucha, «En la guerra no todo es frente, ni todos serían útiles allí; es más, en retaguardia hay puestos vitales para los que combaten y cuyo desempeño es difícil, duro, necesitándose para ellos hombres abnegados y capaces» (Morales, 1937, 128). Las sedes principales de Falange Española se encontraban en las oficinas del Círculo Easonense (en el número 1 de la Alameda del Boulevard) y el convento de San Bartolomé. Como veremos más adelante, poseía además, distintos locales utilizados como cárceles privadas. No podemos olvidar, por otra parte, como sucedió con los requetés, que simpatizantes nacionalistas y de izquierdas se vieron obligados a alistarse como voluntarios en Falange para poder salvar la vida, «para purificarse», constituyendo uno de sus grupos de choque en el frente. Otros lo hicieron por conveniencia. El dinamismo mostrado por los falangistas en la retaguardia franquista estaba contrarrestado por su escaso peso político en las nuevas instituciones guipuzcoanas (Luengo, 1990, 85).
Los carlistas, por su parte, pese a su mayor arraigo en la provincia, contaban por esas fechas con sólo 512 voluntarios, repartidos entre el frente y la retaguardia. El primer Tercio en organizarse fue el Oriamendi, a partir del 27 de julio en Beasain, y además de la instrucción militar, durante los primeros dos meses, se dedicó a tareas de custodia y seguridad. El Tercio de San Ignacio empezó a organizarse el 23 de septiembre con los carlistas de la zona Azcoitia-Azpeitia y tras una corta preparación fueron destinados al frente de Elgoibar. El Tercio Zumalacárregui, por último, se constituyó el 1 de octubre con reclutas provenientes del Goyerri que ya estaban combatiendo en la zona del Alto Deva. Según el testimonio de uno de los componentes de esta última agrupación, Nicolás Zabaleta, tras la toma de Oñate detuvieron a unas 60 personas a las que encerraron en unas escuelas durante unos 15 días[38]. El Cuartel General carlista se instaló en el Casino Kursaal de San Sebastián y poseía diversas oficinas en el Gran Casino, en el Hotel María Cristina y varios despachos en el Boulevard y la calle Fuenterrabía. Al Kursaal acudía a dormir un numeroso grupo de nacionalistas vascos detenidos en calidad de rehenes (Arteche, 1970, 49).
Ambas organizaciones poseían, además de milicias y organizaciones satélites, sus propios cuerpos de policía. Sabemos poco de ellos, salvo que eran utilizados por las nuevas autoridades para recabar información sobre sospechosos de pasado republicano o nacionalista vasco[39] y para tareas auxiliares de la policía; entre ellas, la detención y ejecución de los presos. Para ello tenían autorización para detener personas, trasladar presos, interrogar en sus propios locales, realizar incautaciones de armas, etcétera, lo que dio lugar a numerosas arbitrariedades. Es conocida la detención de varios falangistas por el asesinato de un conocido sastre de San Sebastián (Barruso, 2005, 127). En un artículo en el que intenta justificar la represión militar, Luis Sierra Nava afirma que el jefe provincial del servicio de información de Falange, Fernández del Pino, y un “socio” suyo llamado Emilio S.[40] fueron sorprendidos en allanamiento de morada y agresión adúltera, es decir violación, a la mujer de uno de los presos, siendo detenidos, juzgados y fusilados. Aunque no se trata de demonizar a los componentes de dichos organismos, sí es apreciable la existencia entre sus componentes de personas con escaso arraigo social, lindantes en algún caso con la delincuencia común y que visitaron la cárcel antes y durante la guerra y que también la visitarían una vez finalizada. Es lo que le sucedió, por ejemplo, a S. A. F., un sereno donostiarra de 54 años, afiliado al requeté y auxiliar de policía, detenido en 1940 por ofrecer dinero a niñas con el objeto de realizar actos deshonestos[41].
Tras la ocupación de San Sebastián, ambas formaciones eran responsables de la vigilancia nocturna de la ciudad (los requetés se ocuparon de la vigilancia de la zona situada en la margen izquierda del Urumea y los falangistas se responsabilizaban de idéntica labor en la margen derecha), mientras que las distintas armas y servicios militares lo hacían de día. Un dossier de los servicios de información militar franquistas indicaba que la Policía del Requeté dependía de la Junta Carlista de Guerra y tenía su sede en la calle Prim. Lo más significativo venía a continuación, «se rige por organización autónoma con documentación independiente y resolución propia, no dando cuenta a autoridad alguna de sus servicios, intervenciones y resultado de aquellos». Lo mismo indicaban respecto a la policía de la Falange[42]. No era ésta la opinión del carlista Luis Bravo, Comisario de Guerra, que en una orden de 17 de septiembre indicaba que nadie podía realizar requisas, registros o detenciones sin su autorización escrita, «porque es sólo mi autoridad subordinada al mando militar quien puede disponer tales servicios»[43]. Esta situación debió durar algunos meses, hasta que el general Franco en su proceso de concentración del poder eliminó la actuación autónoma de este tipo de organizaciones, tras el decreto de unificación del 19 de abril de 1937. No podemos descartar, por otra parte, que los militares utilizasen la supuesta autonomía de falangistas y tradicionalistas para descargarse de determinadas responsabilidades. Así, tras la denuncia de la desaparición de dos súbditos alemanes, residentes en San Sebastián, Herbert y Erwin Reppekus (padre e hijo), acusados de hacer señales desde su domicilio a los barcos republicanos, el responsable del atestado realizado posteriormente por los militares subrayó que todos los trámites habían sido responsabilidad de los falangistas, no interviniendo la autoridad militar ni en la detención, ni en una supuesta expulsión por la frontera navarra que, probablemente terminó en las tapias del cementerio de Hernani. El encargado de la escolta, el subjefe de la policía de Falange, Luis Fernández de Ardura, murió oportunamente en el frente de Huesca, por lo que la investigación quedó archivada[44].
La represión llevada a cabo contra la población guipuzcoana fue organizada y por ello, el papel de las autoridades fue determinante, aunque no tuviese la misma importancia en todos los casos, para concretar la dirección y fuerza de la represión. La entrada de los militares sublevados en San Sebastián estuvo acompañada por el nombramiento de un nuevo gobernador militar y un nuevo gobernador civil. Fue el primero de ellos, como en la mayor parte de las provincias españolas controladas por los rebeldes, el que llevó la iniciativa en este campo. Todos los estudiosos coinciden en la importancia del dominio militar. El propio Salas Larrazabal (1980, 382), que participó en la guerra en el bando franquista como voluntario, lo señala:
En la zona nacional había control de la situación y la actividad de las milicias quedaba limitada por la autoridad militar. Donde ésta fue cruel, la extensión de la represión fue mayor, donde tendió a la benignidad, disminuyó notablemente (Salas-Larrazabal, 1980, 382).
Ya en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional (editado por los alzados en Burgos) del 30 de julio de 1936, los sublevados habían extendido el Estado de Guerra a todo el territorio español, lo que dejaba en manos de los militares, de la Jurisdicción de Guerra, todas las cuestiones relacionadas con la justicia y el orden público y, por tanto, los sospechosos y detenidos eran enjuiciados por consejos de guerra militares y no tribunales civiles. De hecho, el artículo 10° del Bando de la Junta de Defensa facultaba a la Jurisdicción de Guerra para remitir a la Jurisdicción Ordinaria las causas incoadas que no tuviesen, ajuicio de las Autoridades Militares, relación directa con el orden público y no al revés. Dicho bando fue publicado en la prensa donostiarra el 15 de septiembre, en su primer número tras la ocupación de la ciudad. Una nueva disposición del 25 de agosto atribuía a los generales jefes de los ejércitos en operaciones (Mola en nuestro caso) la facultad para delegar su Jurisdicción total o parcialmente en los generales comandantes de las divisiones que operaban en las zonas bajo su mando. Guipúzcoa pertenecía a la 6ª División Orgánica con cabecera en Burgos, comandada por Mola hasta el 16 de agosto y desde esa fecha hasta el 17 de noviembre por el también general Gregorio de Benito y Terraza. El antecesor de Mola, el general Batet, leal a la República, fue detenido por sus propios oficiales, sometido a consejo de guerra y fusilado en febrero de 1937.
El general De Benito, que había ocupado puestos de responsabilidad en Marruecos bajo el mando del general Mola, provenía de la plaza de Huesca (Casanova, 1985, 77). En la ciudad oscense, además de haber sublevado a la guarnición contra el gobierno republicano, promovió una política de violencia radical contra las autoridades legítimas, llevando la represión a límites extremos. Su actuación combinó el “terror caliente”, asesinando a numerosos simpatizantes de la República, con registros de domicilios, requisa de documentos y depuración de funcionarios públicos. Tras llenar de presos la cárcel provincial, habilitó como prisión el edificio del Instituto de Segunda Enseñanza. Muchos de sus ocupantes fueron ejecutados, según Pilar Salomón, sin mediar juicio alguno (Casanova, 1996, 149). De Benito hizo frente a las columnas que procedentes de Cataluña intentaron recuperar la ciudad, y a mediados de agosto fue trasladado a Burgos. La capital de la Sexta División orgánica no vivía una situación muy diferente, aunque aquí los sublevados no podían alegar, ni la existencia de una mayoría social favorable al Frente Popular, ni resistencia a las acciones de los sublevados. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en esta última provincia (Castro, 2006).
El primer gobernador militar de Guipúzcoa, tras el breve paso del coronel Solchaga, fue el coronel de infantería Arturo Cebrián y Sevilla. Cebrián, que había sido herido en un combate en la Zona Centro el 19 de agosto, cogió al alta voluntariamente el 19 de septiembre para encargarse «con urgencia» del Gobierno Militar de San Sebastián. Al día siguiente de su llegada a la capital de Guipúzcoa, mostró su voluntad intervencionista y controladora al ordenar al gobernador civil y a la prensa que no hiciese alusiones al discurso que pronunció el tradicionalista Fidel Azurza, el nuevo presidente de la Diputación Provincial. Azurza, tras recordar a los mártires, agradecer al ejército su valerosa actuación para sacar a España de su situación anárquica, glosar el generoso gesto de la provincia de Navarra, fijar como objetivo de la sublevación «cristianizar la provincia y España entera» y anunciar la creación de una comisión depuradora de los funcionarios provinciales, rechazó categóricamente la posibilidad de segregar del territorio guipuzcoano ninguna de sus partes y que «nada absolutamente de lo que a la provincia se refiere sea menor de que fue», en alusión a la posibilidad de que Irún y Fuenterrabía pasasen a manos navarras o que desapareciese el Concierto Económico[45]. Esta última alusión y, probablemente, la referencia a la cristianización de España hicieron que Cebrián y el general Cabanellas (masón) ordenasen una capa de silencio sobre el discurso de Azurza.
No sabemos muy bien si porque así fue o para descargar en extraños la responsabilidad última de lo sucedido, José Berruezo, que luego sería director de El Diario Vasco, responsabiliza a Cebrián del clima represivo que vivió Guipúzcoa en el otoño de 1936:
Consejos de guerra sumarísimos, animados por el escalofriante celo del Gobernador Militar [las cursivas son nuestras] que, en cuestión de horas mandaba a los vecinos ante el pelotón de ejecución[46].
En lo que respecta a las autoridades civiles, el primer gobernador civil nombrado por los sublevados fue Ramón Sierra Bustamante, un abogado bilbaíno de ideas monárquicas y director de El Diario Vasco. Uno de sus hermanos, Luis, alzado en los cuarteles de Loyola, y un tío suyo fueron muertos mientras perduró el control republicano de la provincia. Su hermano Domingo falleció al poco tiempo, ejecutado en Paracuellos del Jarama. No es de extrañar, dadas las circunstancias familiares, que en su primer acto público, en la toma de posesión del nuevo alcalde de San Sebastián, así se espetara: «Mi actuación será personal y de absoluta inflexibilidad, sin perdonar al que ha delinquido». El clima que respiraba la ciudad tampoco contribuía demasiado a otro proceder, ya que además de las noticias y comentarios en la prensa, prácticamente todos los días se celebraban misas en recuerdo de los “mártires de la Cruzada”. En el caso de Tolosa, por ejemplo, fue en esas fechas cuando los muertos durante el dominio republicano fueron trasladados del cementerio donostiarra de Polloe al de la antigua capital foral. Pese a sus declaraciones iniciales y a estas circunstancias, Sierra intentó mitigar los efectos de la represión, llegando a protestar por las numerosas ejecuciones que se estaban realizando (Barruso, 2005,129). No duró mucho en el cargo y aunque no se dieron a conocer las causas de su sustitución, La Voz de España apuntaba que fue cesado «por las especiales circunstancias» en referencia a su “blando” proceder, opinión que también comparte Berruezo (1989,122).
El 7 de octubre, Sierra fue sustituido por el abogado navarro José María Arellano Igea, «recto, austero y enérgico» en palabras de La Voz de España. Arellano, monárquico pero cercano a la Falange, fue gobernador de Guipúzcoa y de Vizcaya hasta el 1 de junio de 1937. En esa fecha fue designado gobernador civil de La Coruña, donde, entre otras disposiciones, hizo borrar el nombre del expresidente del gobierno español, Santiago Casares Quiroga, de todos los registros (Cabanellas, 1975, 840). Después ocupó varios cargos en el organigrama franquista, entre ellos el de presidente de la Diputación de Navarra entre 1948 y 1952. Su mandato en San Sebastián se caracterizó por el establecimiento de una rígida disciplina para imponer el control de la AUTORIDAD (como a él le gustaba escribir en sus bandos y decretos) sobre los diferentes poderes que falangistas y carlistas habían creado de forma autónoma. Arellano llegó a sustituir, el 19 de octubre, a los miembros de ambos grupos en sus puestos de la Diputación de Guipúzcoa por monárquicos o a disolver el Ayuntamiento de San Sebastián, al no seguirse en él estrictamente sus mandatos de depurar la plantilla de la corporación (Luengo, 1990, 86). José Múgica, alcalde de la capital desde el 22 de septiembre, fue depuesto por Arellano y desterrado el 4 de marzo de 1937 por su actitud contraria a los desmanes que estaban realizando los franquistas en la ciudad. Pero fueron, sobre todo, los “no adictos” al Movimiento, los que padecieron los dictados de Arellano en su política de “limpieza” en instituciones y cargos de responsabilidad. El gobernador profundizó en la represión contra los republicanos, reforzó la consideración de la Iglesia católica, promoviendo la depuración y moralización de espectáculos; expurgó bibliotecas y ordenó destruir «libros, folletos, revistas, periódicos y en general toda especie de propaganda impresa de carácter marxista, nacionalista, antirreligiosa o pornográfica»; limitó, hasta casi la prohibición, la utilización del euskara; ordenó hacer desaparecer de los rótulos de las calles términos como Autonomía y todos aquellos «que de alguna manera puedan suscitar el recuerdo de ideas patrimoniales del traidor nacionalismo vasco»; expulsó de la administración al personal sospechoso e incluso recordó que las nuevas gestoras municipales debían estar formadas por personas, cuyo «españolismo (...) ha de ser neto y exento de toda sospecha y duda». Su obsesión contra el nacionalismo queda de manifiesto en las palabras pronunciadas en la constitución de la nueva Diputación Provincial el 19 de octubre: «estar vigilantes para que no quede en los organismos provinciales ningún germen de marxismo, ni de nacionalismo y habéis de poner más cuidado y atención en lo que al nacionalismo se refiere, porque éste se presenta muchas veces enmascarado y hasta encontraréis amparadores más o menos inconscientes en personas que no son o no se sienten nacionalistas».
La mayor parte de las ejecuciones se produjeron durante su jurisdicción y mandato, aunque no sabemos cuál fue realmente el grado de responsabilidad de Arellano en las mismas. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la dependencia de la figura del gobernador civil respecto al gobernador militar en ese momento no era meramente retórica. De hecho, el sustituto de Arellano en el Gobierno Civil de San Sebastián, el también monárquico, Antonio Urbina y Melgarejo (Calvo, 1993, 27) fue severamente reprendido en septiembre de 1937 por el gobernador militar por haber nombrado, «sin mi consentimiento y por lo tanto, sin mi autorización» como delegado en el servicio de evacuación de Santander al exalcalde José Múgica, «cuando circunstancias especiales que en ello concurrían no aconsejaban ciertamente su nombramiento, pareciéndome acertado cese a dicho señor»[47].
Casi inmediatamente después de jurar Arellano su cargo, dio a conocer varias disposiciones en los diarios de la provincia. El 9 de octubre por ejemplo, recordaba a los dueños de casas y administradores que debían dar noticia de todos aquellos que habían abandonado su residencia antes del 15 de septiembre y hubieran vuelto. Teniendo en cuenta que de los aproximadamente 90.000 habitantes de San Sebastián en el verano de 1936, no quedaron en la ciudad más de 40.000 en el momento de la entrada de las tropas rebeldes, según estimaciones del nuevo alcalde, se puede pensar en la proporción de aquella medida. Ese mismo día, se anunciaba que en la ciudad permanecían gran cantidad de rojos y que se imponía una «...labor depuradora, (...) los primeros pasos ya se han dado (...), hay que continuar y llevar a feliz término este trabajo, para bien del orden público y de la tranquilidad personal». El 13 de octubre, en cambio, dio a conocer en La Voz de España, que había enviado representantes a todo el territorio para que en Ayuntamientos y demás instituciones oficiales (educativas, sanitarias y ligadas al bienestar social) se estudiaran y examinaran a todos aquellos que algo tuvieran que ver con el nacionalismo o el marxismo, sospechosos que serían cesados y depurados. El 19 de ese mismo mes, Arellano creó una Comisión de Servicios Especiales encargada, entre otras funciones, de asesorar al gobernador en cuantos asuntos éste solicitase consejo y de «Someter a este Gobierno las iniciativas y proponerle la adopción de medidas u órdenes de toda clase que estime oportunas para conseguir en el más breve plazo la normalidad de la vida en la provincia»[48].
Dos días antes, el 17, publicó otra orden, ya dictada por Sierra Bustamante el 14 de septiembre[49], recordando:
Primero. Que no se practicarán detenciones, sino por la Autoridad y sus delegados.
Segundo. Sólo en casos de infragante delito, podrán los organismos auxiliares practicar detenciones, poniendo inmediatamente a los detenidos a mi disposición.
Tercero. Todos los detenidos estarán bajo la custodia exclusiva de la Autoridad.
Cuarto. Únicamente por ésta podrán expedirse órdenes de libertad.
Sabemos que esta orden no se había cumplido estrictamente en época de Sierra Bustamante, ya que uno de los pocos testimonios escritos de aquella época, el del doctor Gabarain, indica que fue detenido por militantes de la Falange y encerrado en una cárcel de dicha organización, en los sótanos del Café Opera del Boulevard, hasta aproximadamente el día 15 de octubre. La orden tampoco se aplicó del todo después de dictarla Arellano, ya que varios falangistas fueron detenidos por las autoridades militares de San Sebastián por el asesinato el 21 de octubre de José Ciriaco Gutiérrez Fernández, conocido sastre de la ciudad. Dicho hecho da a entender que se intentaba controlar las acciones del personal que no dependía directamente de las autoridades (Barruso, 2005, 127). Julio Prada defiende idéntica tesis para Galicia, al sostener que este tipo de órdenes, más que pretender poner fin a los asesinatos, buscaban conservar el control militar de la situación y evitar la consolidación de centros de poder autónomos (2006, 188).
Aún y todo, otra orden dictada por el gobernador Arellano el mismo 17 de octubre es de especial relevancia para aclarar la afirmación antes apuntada de que la sistemática y feroz represión llevada a cabo por los franquistas en Guipúzcoa, las ejecuciones y fusilamientos producidos en la provincia, no fueron acciones incontroladas, ciegas e indiscriminadas:
Ante la imperiosa necesidad de coordinar y unificar todos los servicios de Orden Público de la Provincia, vengo a decretar lo siguiente:
Artículo 1º: Se constituye bajo la dependencia directa de este Gobierno Civil, una Junta Provincial de Orden Público, que entenderá en todo lo relacionado con detenciones, órdenes de libertad, sanciones especiales, inspección de servicios y demás actuaciones referentes al Orden Público.
Artículo 2º: La junta la formarán un Delegado especial de este Gobierno civil, que será el Presidente, y la integrarán como Vocales un representante del Gobierno Militar, el Jefe de la Guardia Civil, el de Asalto, el de Policía, el de Requeté y el de Falange y un vocal asesor con voz y voto, con un Secretario que será designado por este Gobierno.
Artículo 3º: La Junta tendrá carácter informativo en todos los aspectos de Orden Público y asumirá por delegación las facultades resolutivas que por este Gobierno le sean otorgadas.
No era la primera ocasión en que se formaba este tipo de junta; también se formó en Navarra con representantes del gobernador militar, de la Falange y de la Comunión Tradicionalista. Responsabilidad suya fue el análisis de las fichas de “sospechosos” a ella remitidas desde los distintos Ayuntamientos y la decisión de su puesta en libertad, su detención o, en muchas ocasiones, su ejecución. Sobre la eficacia de su gestión dice mucho una nota del gobernador militar de Pamplona de 31 de octubre disponiendo que no se cometiesen actos de violencia contra personas y bienes, añadiendo que esta medida tendía «a evitar actuaciones que muchas veces son motivadas por rencores de vecindad o bajas rivalidades político-sociales»[50]. En otras provincias no era tan evidente la existencia de ese tipo de comités, pero sí la influencia de un «conglomerado multiforme de personas e intereses» que confluían fundamentalmente en el gobernador militar y en el civil, desde donde se transmitían a las instancias subordinadas las órdenes oportunas. Como bien señala Julio Prada, los complejos mecanismos de transmisión posibilitaron que, en algunas ocasiones, se produjesen situaciones en las que los agentes materiales de la ejecución de las órdenes se debatían entre la obediencia debida a sus superiores y los compromisos derivados de la convivencia y la proximidad con los denunciados (2006, 190).
La Junta de Orden Público guipuzcoana, que permaneció en activo hasta ser disuelta por Franco el 11 de enero de 1939, constituye uno de los muchos secretos de este periodo histórico y que difícilmente desvelaremos en su totalidad por la falta de información[51]. El Boletín Oficial de Guipúzcoa menciona únicamente como componentes de la Junta a Román Lizarriturry Martínez, Conde de Vastameroli, como presidente; a César Balmaseda Ortega como vocal y Julio Ingunza Santo Domingo, como secretario. Ingunza, comandante de Caballería retirado volvió al servicio activo el 12 de septiembre y curiosamente su expediente militar le sitúa en esta etapa como Delegado de Orden Público en la Provincia de Guipúzcoa[52].
La elección de los dos civiles ño respondía a ninguna casualidad. Román Lizarriturry pertenecía a la alta aristocracia donostiarra y había sido uno de los fundadores del periódico monárquico El Diario Vasco. Era miembro de Renovación Española. El conde fue detenido en julio y trasladado al fuerte de Guadalupe. En los últimos días de dominio republicano, Vastameroli sufrió de manera directa la incertidumbre de los presos que no sabían si iban a ser liberados o ejecutados. En un momento dado pensaba que iban a ser puestos en libertad, al siguiente ofreció dinero al jefe de la guardia para que liberase a todos los presos (a lo que se negó el responsable de la prisión, indicando que procuraría salvarlos a todos sin cobrar) y poco después entregó su alianza a otro preso, rogándole que se pusiese en contacto con su madre «y dígale que muero como ella quiso: como un cristiano» y con su esposa «mi último recuerdo es para ella» (Runy, 1938, 254). Afortunadamente para Lizarriturry, finalmente pudieron huir y unirse a las tropas sublevadas que se disponían a ocupar Fuenterrabía. El conde fue nombrado por Arellano vicepresidente de la Diputación Provincial y como tal, responsable de la comisión de régimen interior, encargada de la depuración de los empleados provinciales.
César Balmaseda, por su parte, era abogado y miembro del consejo directivo de la Unión Regionalista de Guipúzcoa y estaba íntimamente ligado a Renovación Española (Rodríguez Ranz, 1995, 71), “déspota y muy autoritario”, según el también abogado Germán Iñurrategui. Balmaseda había acudido a Pamplona el día 18 de julio para recibir órdenes, y se le encomendó iniciar la sublevación en San Sebastián. Su misión fracasó, al negarle una entrevista el coronel Carrasco, gobernador militar de la provincia y Balmaseda hubo de huir a Francia, con la ayuda del presidente de Izquierda Republicana de San Sebastián Carlos Soto Guridi que también se exilió (Iñurrategui, 2006, 66). Su hermano Pepe fue detenido en los inicios de la sublevación y tras permanecer una temporada en la cárcel de Ondarreta fue trasladado al fuerte de Guadalupe de donde pudo huir durante los acontecimientos de septiembre. Junto con un grupo de expresos colocó una bandera española en el castillo de Carlos V de Fuenterrabía (Runy, 1938, 254). El 19 de septiembre era elegido secretario de la Diputación Provincial. Dos de sus familiares, los jóvenes Fernando y Carlos Balmaseda, fueron asesinados en el verano de 1936. Aunque no creemos que el dato sea relevante para los hechos que se produjeron a mediados de octubre, hay que hacer constar que Balmaseda era uno de los accionistas de la compañía PYSBE, propietaria del pesquero Galerna, embarcación tristemente protagonista de los sucesos de Hernani.
Según el padre capuchino Ángel de Fuenterrabía, otro de los componentes de la Junta era Juan José Pradera, hijo de Víctor Pradera (dirigente carlista) y hermano de Javier Pradera, asesinados ambos poco antes de la caída de la capital (GamboaLarronde, 2006, 655). Uno de los detenidos en el Galerna, el expiloto Jean Pelletier le acusó de ser el responsable directo de la detención del sacerdote hernaniarra Alejandro Mendikute, posteriormente fusilado (Pelletier, 1937, 67). La actuación posterior de Juan José Pradera deja pocas dudas sobre el talante con el que se dedicó a las tareas represivas. En 1938 participó en una comida de homenaje al ideólogo ultraderechista francés Charles Maurras, y pese a la condena papal del nazismo (pertenecía al Opus Dei y fue director del periódico católico Ya) apoyó abiertamente a Hitler. Fue vocal del Tribunal para la Represión de la Masonería. Según el testimonio del capuchino, cuando los sublevados entraron en San Sebastián establecieron un sistema de control bajo la dirección de la JOP que interrogaba a los sospechosos sobre sus ideas políticas, tendencias electorales, práctica religiosa e incluso si su confesor les aconsejaba votar a una u otra candidatura.
No conocemos los nombres de los otros vocales natos, jefes de la Guardia Civil, Guardia de Asalto, de Policía, de Requeté y de Falange. El del Requeté probablemente sería el teniente coronel Luis Barrio, jefe de sus grupos armados y el de Falange su jefe de milicias, Miguel Rivilla o, tal vez, el propio Pradera. Particular importancia tiene el nombre del representante del Gobierno Militar, ya que uno de los principales interrogantes sin responder es la relación existente entre el gobernador civil, la Junta de Orden Público y el gobernador militar, el coronel Arturo Cebrián, primero y el coronel Alfonso Velarde, después. De hecho, el cardenal Gomá, que visitó San Sebastián para indagar sobre la muerte de varios sacerdotes (Andrés-Gallego, 2001, 376), menciona en una de sus cartas una «Oficina de Información de Orden Público del Gobierno Militar de San Sebastián», a la que hace responsable de haber confeccionado una lista de sacerdotes nacionalistas, que bien podría ser esta Junta de Orden Público.
La situación, cuando menos, se antoja curiosa. La mayor parte de los presos se hallaban en la cárcel de Ondarreta, que estaba bajo el control del gobernador civil, pero se trataba de “detenidos gubernativos” bajo la custodia del gobernador militar. De hecho, el 13 de enero de 1937, Franco ordenó que se realizase un fichero de todos los presos gubernativos, y el gobernador civil Arellano indicó que sólo dos expolicías se encontraban a su disposición en las cárceles guipuzcoanas, habiendo pasado todos los detenidos a encontrarse a disposición de las autoridades militares, por orden del Comandante General de la 6ª Región Militar del 17 de diciembre[53]. Algunos documentos que se conservan con la petición de “puesta en libertad”, para su posterior ejecución, de varios detenidos encarcelados en dicha prisión, estaban firmados por el juez militar Ramiro Llamas, al que volveremos más adelante. Los detenidos gubernativos no estaban sujetos a proceso judicial alguno, pero podían permanecer recluidos varios años. En el caso de la provincia de Segovia, por ejemplo, conocemos que la mayoría de los presos afectados por las sacas pertenecían a dicha categoría. Por el contrario, la mayoría de los detenidos dependientes directamente de la jurisdicción penal militar no sufrieron percances de este tipo, puesto que estaban sujetos a proceso judicial y dependían de un juez militar (Vega Sombría, 2005, 99).
La composición de la Junta nos lleva, por otra parte, al análisis de la relación entre las autoridades nombradas por los militares sublevados y la propia sociedad guipuzcoana. En efecto, la represión tuvo sus primeros responsables en los cabecillas del golpe, pero para su desarrollo fue necesaria la complicidad de otros elementos como el conjunto del Ejército, la prensa, los jueces civiles que se sometieron a la jurisdicción militar, la Iglesia, las autoridades locales y los propios particulares. De hecho, había un gran interés por parte de los dirigentes de la sublevación en implicar a la mayor parte posible de agentes en la actividad represora. Así, el sacerdote Joaquín Bermejo detalló, tras exiliarse en diciembre de 1936, los nombres y apellidos de varias de las personas que participaban en Andoain en las tareas de clasificar a los adversarios políticos (Gamboa-Larronde, 2006,115).
Uno de los elementos que resulta más destacado es la actitud del carlismo. Falange Española, aunque antes de la guerra manifestase una mayor beligerancia contra las ideas autonomistas, tenía un peso específico mucho menor en la provincia. Conocemos, gracias al trabajo de Santiago Martínez (2004), la voluntad decidida del carlismo guipuzcoano de llevar a cabo una represión sin contemplaciones que se extendería al nacionalismo vasco e incluso a los sacerdotes sospechosos de simpatizar con dicho movimiento. El carlismo se había visto sometido a una importante transformación en los años republicanos, momento en el que, sin abandonar los lazos con sus orígenes decimonónicos, se aproximó al nuevo radicalismo conservador, autoritario y antiparlamentario que surgió en la Europa de comienzos de siglo. Esta transformación estaba motivada por los importantes cambios que estaba sufriendo la sociedad vasca, la secularización de forma particular y la pérdida de poder político y social que hicieron sentirse profundamente amenazados a algunos sectores que radicalizaron sus posturas, preconizando el uso de la fuerza contra sus enemigos políticos (Ugarte, 2000). Esta radicalización afectó tanto a la izquierda como a la derecha política europea.
El principal impulsor de esta actitud en el carlismo guipuzcoano fue Fidel Azurza, en varias ocasiones alcalde carlista de Tolosa y quien tras tener conocimiento del alzamiento se dirigió a Pamplona. Esta huida, seguramente, le salvó la vida ya que varios derechistas y tradicionalistas tolosarras fueron asesinados por la acción de republicanos radicales que les sacaron de la cárcel de Tolosa y trasladaron a la de Ondarreta en San Sebastián. Azurza volvió a Guipúzcoa para encabezar la Junta Carlista de Guerra de Guipúzcoa, creada el 10 de agosto, y para ser nombrado, aunque por poco tiempo, presidente de la nuevamente fundada Diputación de Guipúzcoa. F. Azurza era contrario por completo a las tesis defendidas por el nacionalismo vasco, pidiendo decididamente el voto contrario en el referéndum estatutario de 1933, cuando muchos de sus correligionarios se abstuvieron o votaron a favor. Azurza demostró, como veremos a continuación, que una vez en el poder no iba a olvidar lo sucedido ni en las semanas previas, ni en los años republicanos.
Las detenciones
Es imposible determinar, cuantificar exactamente cuántos guipuzcoanos fueron detenidos en estas primera semanas de dominio sublevado, pero es claro que fueron muy numerosas las personas internadas en los diferentes espacios habilitados como prisión. Por los testimonios de los familiares y de otros testigos sabemos que en muchas ocasiones las personas que acudían a realizar las detenciones pertenecían a distintas organizaciones y cuerpos policiales, pero, generalmente estaban encabezadas por miembros de las fuerzas del orden. Así, el sacerdote Ignacio Azpiazu fue detenido por dos requetés y un guardia civil, el escolapio Juan José Usabiaga, arrestado junto con otros dos escolapios, lo fue por dos policías y un requeté. El maestro hernaniarra Julián Pérez Simón fue conducido por la guarnición, mientras que su vecino, Ángel Arbiza lo era por dos requetés. El donostiarra José Insausti llegó a la cárcel de Ondarreta escoltado por un falangista, un requeté y un guardia civil.
Los motivos de las detenciones solían ser muy variados, y junto con cuestiones políticas (militancia en determinados partidos, compra de periódicos de ideología o tendencia “sospechosa”, participación en manifestaciones, formar parte de las milicias en el verano del 36, haber participado en las detenciones de derechistas, etcétera) abundaron las relacionadas con cuentas “personales pendientes” (rencillas vecinales, pleitos, deudas, competencia económica, la existencia de un agravio anterior) y cuestiones relacionadas con la moral (vida desordenada). Así resume la casuística el mejor testigo de lo sucedido en aquellos primeros meses, el joven nacionalista de Rentería y exseminarista Salvador Zapirain, preso en la prisión de Ondarreta desde el 13 de septiembre de 1936 y que narró sus peripecias en dicha cárcel en un libro titulado Espetxeko negarrak [Los lamentos de la prisión], publicado por la editorial Auspoa en 1984:
Erriko garbiketak egiten asten diranean, auek etziotek ezeri begiratuko. Sartzen dirán agintariak, asko il eraziko dizkitek. Ori izango dek salatzalleen uzta. Gizon on ta mazalak baditutk militarretan. Baña kontzientzi gabeko jendea ere ugari badek oien artean. Ezin ikusiak eramango dizkik makiña bat erru gabeko gizon. Andregairengatik il eraziak ere izango dituk. Auzitako barrutiengatik ere bai. Zorrak ez ordaintzeagatik ere, ez nikek esango ezetzik. Kontzientzi gabeko gizonek ez ditek egokiera ori galduko. Militarrak, berriz, umeen antzekoak dituk: oso sinesberak. Salatua ez bada beren iritzikoa, an joango da ankaz gora. Baña, alare, asko izango dituk beren eskuz mendekoa egingo dutenak. Espetxeratu ta agintarien berririk gabe, non ez dakitela, amaikatxok galdu bear dik. Ortarañakoxeko ezin ikusi ta gorrotoa sartua zegok, len nai zutena egiten oituk zeuden biotzetan (Zapirain, 1984, 14).
Zapirain fue detenido junto con su padre (viudo) y 7 de sus 9 hermanos, todos ellos varones, en su domicilio, el caserío Bordaxar de Rentería por dos guardias civiles, dos requetés y dos falangistas. La primera acusación fue no haber entregado sus armas (tres escopetas de caza) a las nuevas autoridades y contar con excesiva munición en la vivienda. Nuevos datos, proporcionados por los propios vecinos, llegaron, sin embargo, inmediatamente. Los dos hermanos que faltaban se habían integrado en el ejército vasco y varios de los que se habían quedado en el caserío formaron parte de las milicias jeltzales que se habían constituido en Rentería bajo el control gubernamental. Durante la República, varios de los hermanos estuvieron afiliados a Solidaridad de Obreros Vascos. El intento de los dos falangistas de ejecutarlos en el mismo caserío fue abortado por los dos requetés que les recordaron la orden del capitán de la columna militar de llevar vivos a los prisioneros al fuerte de San Marcos. Conducidos al día siguiente a la comandancia militar instalada en el ayuntamiento de Rentería, intentaron que un familiar, (miembro de un partido derechista) intercediese en su favor, sin éxito. Finalmente, cuatro de los hermanos fueron llevados a San Sebastián. Uno de ellos era Salvador que, pese a ser el tercero más joven —criterio utilizado por los militares para distinguir culpables de inocentes—, estaba mencionado en un papel que alguien entregó al comandante militar. Mientras los escasos habitantes que habían quedado en la capital celebraban la llegada de los rebeldes o permanecían ocultos, los cuatro hermanos Zapirain pasaron brevemente por el Gobierno Militar, para ser encerrados finalmente en la cárcel de Ondarreta.
El hecho de que, en mucha ocasiones, fueron aceptadas denuncias basadas en cuestiones irrelevantes, muestra la voluntad de los vencedores de eliminar cualquier posibilidad de disidencia interna. Fueron frecuentes, asimismo, la alusiones a la inclusión en las “listas negras de sospechosos” remitidas desde Ayuntamientos y otras instituciones. Aunque no se han encontrado copias de dichas relaciones, numerosos testimonios insisten en su existencia. Así lo hace Ignacio Azpiazu, cuando señala que un coadjutor de Azpeitia, el tradicionalista Ramón Echaniz, le indicó personalmente que había visto en el Círculo Carlista de Pamplona una lista de sacerdotes nacionalistas confeccionada antes de las elecciones generales que incluía a Azpiazu en el tercer lugar, catalogado como a detener y fusilable. Sí se le encontró, por ejemplo, en Bilbao al teniente Leoz, una relación de un centenar de personas, a las que, sin formación de causa, había que ejecutar (Iñurrategui, 2006, 98). El padre escolapio Justo Mocoroa señaló que un miembro de la Junta Carlista de Guerra apellidado Ulivarri (probablemente Marcelino Ulibarri, luego responsable del Servicio de Recuperación de documentos de Zaragoza) elaboró una lista de los escolapios de la provincia de Vasconia más caracterizados por su exaltación nacionalista (Gamboa-Larronde, 2006, 102). Seis de ellos fueron desterrados. La entrada de los sublevados en una localidad suponía la formación de un fichero con los datos relativos a las ideas políticas de los vecinos y la consiguiente utilización del mismo para detenciones, multas y registros, esto en los casos en que los invasores no trajesen con ellos la lista de los sospechosos. Tales listas incluían tanto a los nacionalistas vascos y a los sacerdotes que simpatizaban con ese movimiento, como a los miembros de las organizaciones de izquierda. Si habían huido, sus familiares y sus domicilios se convertían en el objetivo habitual de los nuevos inquisidores[54].
Aunque hay algunas denuncias anónimas, la mayor parte de las delaciones procedían de los propios vecinos de los acusados, que en ocasiones se vieron movidos a colaborar como medio de evitar males personales propios, de los familiares de los represaliados y, en menor medida, de miembros de los partidos que apoyaban la sublevación o de las nuevas autoridades. El ambiente de tensión era extremo. En palabras dirigidas a Pablo Saseta, refugiado en el monasterio de Belloc, «La soplonería es tan canallesca que nadie vive seguro y en la calle nadie se atreve a hablar con otros»[55]. La implicación forzada o voluntaria en dicha actividad represiva supuso un elemento de cohesión de la dictadura militar y una forma extrema y muy efectiva de compromiso con la misma (Prada, 2006, 165). La persecución, además de castigar, buscaba, por lo tanto, instalar y consolidar un nuevo régimen político en el que no tenían espacio ni los nacionalistas vascos, ni los republicanos. Sorprende entre las denuncias, la actividad mostrada por algunos religiosos contra sus propios compañeros (véanse los numerosos testimonios recogidos por Barandiaran en Gamboa-Larronde, 2006), cuando no parece que las denuncias contra los laicos fuesen demasiadas. Tenemos, por último, el caso de Urnieta donde una comunidad de religiosas denunció, al parecer, a varias personas, incluidos los hermanos Olaizola que fueron fusilados[56].
Tras una primera oleada de arrestos que coincidió con la ocupación de las diferentes poblaciones guipuzcoanas, los meses finales de 1936 conocieron un nuevo incremento de las detenciones, motivadas, en muchas ocasiones, por la falta de pago de las multas establecidas por las nuevas autoridades. La falta de los supuestos responsables de delitos cometidos durante el periodo republicano era suplida en ocasiones con el arresto de sus familiares más cercanos.
Todavía más arbitraria era la decisión que se tomaba acerca del futuro de los detenidos, el que unos fueran “sentenciados” u otros quedaran en libertad. La defensa más efectiva en aquellas situaciones era la mediación de militares, autoridades locales o de alguna familia influyente:
En aquellos meses de terror franquista, la existencia o no de lazos familiares con las nuevas autoridades, las relaciones de vecindad con milicianos nacionales, la cercanía a algún religioso o el trato clientelar anterior con patronos y grandes propietarios dibujan la delgada línea invisible que separa a los detenidos que suben a la camioneta, camino de la muerte, de los más afortunados que pierden la libertad, pero salvan la vida.
(Gil Andrés, 2006, 151)
Otra solución era la entrega de dinero a diversos agentes para facilitar la puesta en libertad de los acusados. Es el caso del tolosarra Enrique Marquet que estuvo preso durante 10 meses por negarse a abonar la cantidad requerida por un grupo de militares (Gamboa-Larronde, 2006, 339). Un policía exigió al sacerdote Gelasio Aramburu 200.000 pesetas para evitar la detención de los primos del religioso, los hermanos Pablo y John Zabalo, nacionalistas ampliamente conocidos en San Sebastián (Gamboa-Larronde, 2006, 515). La imposición de fuertes multas era un modo indirecto de recaudar grandes sumas de dinero, pero también una vía para evitar la cárcel por parte de los pagadores. No era raro, además, que la persona que había pagado esa multa se encontrase al poco tiempo con la incautación de parte de sus bienes y con nuevas exigencias. Fue el caso, por ejemplo, del donostiarra Juan Muñoa. Salvador Zapirain observó que entre los presos de Ondarreta que consiguieron su liberación abundaban las personas de recursos económicos y nivel social alto. La entrada en prisión era una forma de asustarles y obligarles a entregar más fácilmente el dinero (Zapirain, 1984, 73).
De la misma forma que en el periodo de control gubernamental muchos derechistas salvaron la vida al ser protegidos por miembros de los partidos republicanos y singularmente por parte de los nacionalistas, también se produjeron intentos en sentido contrario una vez caída Guipúzcoa en manos de los rebeldes. Este aspecto no ha recibido en muchos casos suficiente atención. De hecho, La Voz de España, tras recordar en su número tres que San Sebastián no podría olvidar fácilmente la situación sufrida bajo el control gubernamental, anunciaba que «No es cobardía ni delación descubrir o desenmascarar a los enemigos de España». Una semana más tarde, recogía unas declaraciones del teniente coronel Barrio, jefe de las milicias carlistas en la que expresaba su deseo de que se evitasen las visitas, cartas, llamadas que «en número crecidísimo» recibía, con el objeto de solicitar recomendaciones «para los detenidos por orden gubernativa, ya que es necesario no entorpecer la labor policíaca de depuración de responsabilidades». Este tipo de comentarios y el pánico difundido por los militares rebeldes contribuyeron a que el número de aquellos que se atrevían a interceder por los ahora perseguidos disminuyese rápidamente, ante el temor de ser tomado como sospechoso.
La prensa publicó todo tipo de eslóganes remarcando la implacabilidad de la justicia franquista. Se trataba no sólo de expulsar de todos los campos del poder a nacionalistas e izquierdistas, sino también de ofrecer un escarmiento ejemplar. Por ello, se persiguió a muchas personas que no tenían responsabilidades destacadas en la vida política:
Los que aún andáis escondidos esperando atemorizados el justo castigo a vuestros crímenes, nosotros os decimos que aunque os ocultéis en las entrañas de la tierra os sacaremos a la picota pública para escarmiento de todos y para que el sol de la justicia brille limpio en España[57].
Según el testimonio de un donostiarra de origen alavés, Antonio Sáenz de Urturi, refugiado en Bayona a finales de noviembre de 1936:
Ahora estaba prohibida toda recomendación a favor de un condenado a muerte. El que intercediera por la liberación de un detenido, el que intentara demostrar la inocencia de un nacionalista o de quienquiera que hubiera sido acusado como tal, era por eso mismo considerado como sospechoso.
Para el padre escolapio Justo Mocoroa, «la animosidad contra las personas que tardó un tiempo en hacerse visible, se convirtió poco a poco, a medida que se prolongaba la resistencia en los frentes, sobre todo en el de Guipúzcoa, en odio franco y persecución encarnizada contra el nacionalismo y contra toda especie de características vascas» (Gamboa-Larronde, 2005, 105).
La prensa franquista emprendió una campaña furiosa contra los nacionalistas vascos, asegurando que éstos tenían la culpa de cuantos males estaban ocurriendo en el país y, en particular, del fracaso de la sublevación[58]. Sorprende, en esta dirección, el escaso número de artículos escritos desde el País Vasco contra “las hordas marxistas” frente a la relativa profusión de los que tenían por objeto a José Antonio Aguirre y a sus compañeros de partido. El 18 de septiembre, el carlista Román Oyarzun publicó un artículo en La Voz de España titulado “La aberración del nacionalismo vasco” en el que denunciaba la supeditación que el PNV había hecho de la cuestión religiosa a la autonómica, llevándolo a la alianza con las izquierdas, hasta el punto que estallado el movimiento militar (batalla entre el cristianismo y el comunismo), los nacionalistas habían elegido a Moscú y a los maquetos izquierdistas. Ese mismo día Fausto Gaiztarro repetía idéntico mensaje, afirmando que los nacionalistas habían dejado a los derechistas en manos de los asesinos de la CNT. Dos números más tarde, un artículo fechado en Tetuán se titulaba “Para los nacionalistas vascos, ni el olvido, ni el perdón” y otro, sin firma, preconizaban la incautación de los bienes de los nacionalistas. Para José Muguerza (La Voz de España, 7-10-1936) «De cuanto ha ocurrido en estos últimos tiempos calamitosos, nada tan horrible, tan demoledor, tan pernicioso, tan perverso como la acción estimulada por el separatismo». Idéntica opinión manifestó José V. Fuente, los marxistas eran enemigos declarados de las derechas, pero los nacionalistas les habían engañado con sus declaraciones hipócritas. Fidel Azurza, por su parte, anunció que todos los días recibía en la Diputación a personas que se retractaban de su pasado nacionalista y se sentían españolas. Por ello, además de darse de baja del PNV, realizaron «considerables sacrificios económicos para contribuir a las atenciones de guerra». El presidente de la Diputación añadió que demostraría con hechos su simpatía a las personas que habían manifestado esa actitud. Es decir, aquellos nacionalistas que manifestasen públicamente su arrepentimiento y pagasen una elevada cantidad de dinero podían, tal vez, verse libres del ansia represiva de los vencedores.
Los grupos que habían hecho de la religión católica una seña de identidad después de su sublevación, sustituyeron los llamamientos a la caridad cristiana por las incitaciones a la venganza y al exterminio. La actitud de los nacionalistas, protegiendo iglesias y personas no era eximente de nada, ya que no abandonaron la compañía de «los partidarios de destruir la Religión y la Propiedad». Había que execrar primero,
y con espíritu lleno de indignación los horrores cometidos por las izquierdas españolas, que ha traído como consecuencias represalias de las derechas que, acaso, y en alguna ocasión, han podido ser excesivas[59].
Más de un preso que había conseguido salir de las cárceles republicanas por mediación de personas detenidas ahora por los sublevados, se negó a firmar un certificado favorable para que pudiesen escapar de la muerte. Los nacionalistas o republicanos que les habían ayudado lo habían hecho, además de por el sentimiento humanitario o por los lazos sociales, para cubrirse las espaldas. Nada habían hecho los nacionalistas para evitar las grandes matanzas republicanas (Sierra, 1941, 182 y 203). Muchos sacerdotes se distinguieron en las exigencias de dureza a los militares y no dudaron en denunciar a sus propios hermanos de religión, cuando no empuñaron las armas directamente. Pero hubo excepciones: el sacerdote coadjutor de Hernani, Gervasio Achucarro, de tendencia tradicionalista y nombrado capellán de Falange, se distinguió por sus esfuerzos en salvar a muchos parroquianos de la furia de los sublevados. De hecho, consiguió que uno de los sacerdotes fusilados en dicha localidad, Alejandro Mendikute fuese liberado, pero no pudo impedir un segundo arresto que terminó con el fusilamiento del párroco. Otro hernaniarra, Fernando de Valle Lersundi, fue considerado como sospechoso por haber intentado defender a varios nacionalistas. El presidente de la Junta de Guerra Carlista José Aramburu dimitió de su puesto vista la actuación mortífera de sus correligionarios, y ayudó a salir de España a varias personas. José Mágica, alcalde de San Sebastián, fue depuesto de su cargo y desterrado a Estella por resistirse a la venganza sistemática que preconizaban los militares sublevados y sus aliados. Procuró que los funcionarios municipales detenidos por su filiación política republicana o nacionalista tuviesen cuando menos la mejor defensa posible ante los consejos de guerra que se estaban celebrando y otorgó salvoconductos a algunas personas, lo que les permitió librarse de una prisión que podía suponer su muerte en breve plazo (Mágica, 2005).
Los datos sobre la significación política de los detenidos todavía no se han analizado en su integridad. Parece claro que la mayor parte de los miembros de las organizaciones de izquierdas abandonaron la provincia al aproximarse la caída de la misma. También lo hicieron buena parte de los dirigentes nacionalistas, en algunos casos hacia Bilbao, en otros hacia Iparralde, pero sin dirigirse desde allí, ni a Bilbao, ni a Cataluña, incapaces de hacer compatible su alineamiento en el bando leal con los asesinatos y excesos cometidos por grupos incontrolados extremistas. Otros muchos nacionalistas permanecieron en Guipúzcoa, pensando que nada les iba a suceder, ya que nada malo habían hecho. Sin embargo, una proporción significativa de los detenidos en el primer momento fueron esos mismos nacionalistas que habían protegido iglesias y sacerdotes de la furia radical durante el dominio republicano. Así lo testimonia Salvador Zapirain, cuando afirma que la mayoría de sus compañeros en la cárcel de Ondarreta eran católicos y en la práctica monolingües vascoparlantes que necesitaron traductor en los interrogatorios a los que se vieron sometidos los sujetos a consejos de guerra. El sacerdote Ignacio Azpiazu, detenido en Azpeitia y liberado al poco tiempo, rebela el razonamiento que le había impelido a no abandonar su domicilio:
Yo me quedé en Azpeitia, el 20 de septiembre, pensando que el movimiento era únicamente anticomunista. Sabía, es cierto, que para septiembre había ya adquirido un matiz antinacionalista; pero creía yo que éste era posterior a la actitud gubernamental adoptada por el Partido Nacionalista Vasco. Según eso era lógico pensar que los militares no iban a perseguir más que a quienes de una u otra forma lucharon contra ellos, y como yo había mantenido una postura abstencionista durante la guerra creí poder quedar en Azpeitia sin temor a castigo (Gamboa-Larronde, 2006, 133).
Un informe enviado al cardenal Gomá en febrero de 1937 señalaba que lectores de La Voz de Guipúzcoa, el diario republicano de San Sebastián, paseaban por las calles, mientras se perseguía a los elementos nacionalistas. Con ello se impedía atraer a la masa sana del nacionalismo vasco, vinculada por lazos familiares, sociales y (religiosos a los elementos derechistas, provocando, a su vez, que estos últimos viesen disminuido su fervor hacia el Alzamiento Nacional. Fueron, al parecer, los falangistas los que más se destacaron en denunciar la supuesta impunidad con la que actuaban algunos nacionalistas vascos (Barruso, 2005,128). No se puede olvidar, por otra parte, que los sublevados acusaban a los nacionalistas vascos de haber sido uno de los principales factores que habían impedido un triunfo rápido del alzamiento, al haberse alineado con el Frente Popular, en lugar de con sus hermanos de religión. Así lo sostuvo, por ejemplo, el cardenal Gomá, en el primer informe que envió al Vaticano (Rodríguez Aisa, 1981, 21). Ramón Sainz de los Terreros en su obra sobre los primeros meses de la Guerra Civil en la frontera del Bidasoa resaltó «la influencia decisiva del nacionalismo vasco en la gesta revolucionaria» y la necesidad del esfuerzo conjunto de autoridades, prensa y opinión españolista para «extirpar el virus separatista» (1937, 214). Pero para que este esfuerzo fuese realmente eficaz había que atacar el mal desde la raíz y éste se encontraba en la defensa exclusivista del vascuence como hecho diferencial realizada, entre otros, por muchos sacerdotes. El clero separatista tenía que ser alejado de su diócesis y el “resto del paisanaje” tenía que someterse a lo que ya se estaba haciendo:
Enseñanza españolista en las escuelas, labor de prensa y captación, y algo que todavía no se ha hecho: ciertas anexiones o cambios de jurisdicción, que abreviarían los trámites y serían, además, un acto de justicia (Sainz de los Terreros, 1937, 216).
Esta actitud justificaría la persecución desatada contra el nacionalismo vasco y los nacionalistas en Guipúzcoa, pero en Navarra, donde los jelkides se habían manifestado neutrales o habían ingresado en las filas del requeté, también se produjo dicha persecución, aunque con consecuencias menos dramáticas.
No sabemos, por el contrario, qué sucedió con los republicanos más moderados que se encontraron desbordados por los acontecimientos de aquellos meses. Muchos de ellos abandonaron la capital para huir a Francia mucho antes de su caída, como lo hizo el presidente de Izquierda Republicana de San Sebastián Carlos Sotos o el propio alcalde, Fernando Sasiain, que tuvo que refugiarse en Bilbao y después exiliarse a Francia. No faltaron los comentarios sobre el hecho de que mientras católicos fervientes como los nacionalistas vascos sufrían persecución, los republicanos lerrouxistas, caracterizados en su día por su anticlericalismo, no eran objeto de idénticas medidas. Según el teniente de alcalde de San Sebastián, Pío Chaos, refugiado en Bilbao, los lerrouxistas donostiarras se identificaban con los desmanes que se sucedían en la San Sebastián tomada por los sublevados (Iñurrategui, 2006, 90). El sacerdote filonacionalista vasco Gelasio Arámburu señaló en un informe, con nombre y apellidos, que izquierdistas, casados por lo civil y con hijos sin bautizar, habían ingresado en Falange sin problemas, mientras el presidente del batzoki de Pasajes, Manuel Garbizu, era fusilado (Gamboa-Larronde, 2006, 93). Varios concejales izquierdistas de Deva ingresaron sin demasiados problemas en la Falange local. Según los estudios de Pedro Barruso, los republicanos supondrían aproximadamente un 10% de las personas juzgadas en los consejos de guerra (sólo uno fue fusilado mediante sentencia); una proporción menor de los fusilados sin juicio; y en torno al 17,5% en el caso de la represión económica (Barruso, 1999).
A falta de un estudio más exhaustivo, la muestra manejada por Pedro Barruso nos indica que, entre 1936 y 1945, fueron las poblaciones urbanas de Guipúzcoa las que más detenidos y procesados ofrecieron, con un 53% de los mismos. Les seguían San Sebastián con el 25%, la Guipúzcoa intermedia con el 14% y la Guipúzcoa rural, con el 3%. Trabajadores industriales, empleados y funcionarios fueron los grupos sociales más afectados. Si en 1936 los nacionalistas vascos constituían el grupo político más castigado, a partir del año siguiente, esto es, desde la caída total del Frente Norte, los simpatizantes de Sabino Arana fueron claramente sobrepasados por los militantes de izquierda (Barruso, 2005, 207-222). Como hemos indicado en capítulos anteriores, aunque no hay que descartar el peso de las venganzas personales o del azar que provocó que personas de escasa o nula significación política muriesen en manos de los sublevados, fueron las zonas más dinámicas social, política y económicamente de la provincia las que más sufrieron la represión franquista. Se trataba, como sucedió en otras provincias del norte, de una represión de status, más que una represión de clase (Casanova, 2001,191 y Prada, 2006, 234), ya que los objetivos de la misma eran, en gran medida, aquellos sectores que se habían identificado con el nacionalismo vasco, el republicanismo o los grupos de izquierda, perteneciesen a la clase social a la que perteneciesen. Ahora bien, el hecho de que no existiese un «trasfondo de conflictividad intensa» no implicó, como señala Angela Cenarro para Teruel, que la represión fuese escasa o que no se reflejasen en la provincia las decisiones que se estaban tomando en el conjunto del territorio sublevado (Casanova, 1999, 176). La represión franquista tenía como objeto la depuración de la sociedad y eso implicaba la “limpieza” moral y física de todos aquellos que no se encuadraban en el modelo social, ideológico, político y cultural que simbolizó el franquismo (Richards, 1999, 25).
Los centros de reclusión
El régimen carcelario franquista, como sucedió durante el breve dominio republicano, no era capaz de gestionar las oleadas de detenciones producidas. Ante la avalancha de detenciones producida tras la ocupación de San Sebastián y de la mayor parte de la provincia, se empezaron a utilizar otros centros: los calabozos del cuartel que la Guardia de Asalto tenía en Zapatari, el asilo San José (para mujeres en la calle Prim) y el colegio de San José de la Montaña en Ategorrieta. Las cárceles comarcales también siguieron cumpliendo su cometido: en la de Azpeitia se amontonaban a finales de septiembre 62 personas, entre ellos 4 sacerdotes y la de Beasain encerraba a otras 22. Los presos de la cárcel de Mondragón fueron llevados en tres ocasiones a la plaza del pueblo, con ocasión de bombardeos republicanos. En una fecha posterior, desde 1938 hasta 1944, el seminario de Saturrarán se convirtió asimismo en campo de concentración femenino de infausto recuerdo para centenares de mujeres. No parece que en Guipúzcoa se instalasen campos de prisioneros (acaso, en Lasarte), como sí sucedió en Alava, Vizcaya, Navarra, Burgos y Logroño. Sí existió, en cambio, un campo de clasificación en Irún, para aquellas personas que procedentes de Francia regresaban a la Península hacia 1937 y dos campos provisionales en las plazas de toros de San Sebastián y Tolosa, ya en 1939 (Barruso, 2005, 180-190). En lo que respecta a los batallones de trabajadores, su presencia en Guipúzcoa, además de modesta, no se documenta hasta el final total de la guerra en España.
La cárcel provincial de Ondarreta fue, en cualquier caso, el principal centro de internamiento utilizado durante la guerra, y desde la misma partieron la mayor parte de las personas que fueron ejecutadas en Hernani. Hasta que Iñaki Egaña no finalice el estudio que está realizando sobre la documentación referente a la cárcel de Ondarreta y otros centros de detención y conozcamos si se ha conservado en su totalidad o fue destruida parcialmente, no sabremos cuántos presos ingresaron en los mismos, ni cuántos murieron allí mismo, ni conoceremos en detalle las condiciones de hacinamiento, limpieza y salubridad en que persistieron los detenidos durante sus días de cautiverio. Los datos que tenemos hasta este momento son fragmentarios y responden generalmente a una fecha posterior. Salvador Zapirain señala en sus memorias que la prisión de hombres tenía 127 celdas individuales, pero que en algunas de ellas llegaron a habitar 7 personas, superando el total de presos los 600 en noviembre de 1936 (Zapirain, 1984, 184). Un informe del Gobierno Vasco de abril de 1938 cifraba en 800 los presos en la cárcel de Ondarreta, otras tantas mujeres en Saturrarán, 1.000 presos en las diversas cárceles comarcales (lo que probablemente sea exagerado) y 400 en la de Zapatari[60]. Esta última cifra coincide con el número aportado por el exnacionalista José de Arteche para dicha prisión en septiembre de 1937 (Arteche, 1970,149). Hay que tener en cuenta que algunos presos vascos, pocos, pudieron ser trasladados a las prisiones guipuzcoanas tras la caída del Frente Norte, lo que aumentaría el número de penados en las mismas. Un informe de la propia policía franquista indicó que el 4 de octubre de 1938 se llevó un cacheo minucioso en las cárceles de Ondarreta, femenina y masculina y en la de Zapatari que afectó a 1.848 personas[61].
Ondarreta, que había continuado funcionando como prisión en el periodo de dominio republicano, apenas tuvo respiro una vez ocupada Guipúzcoa por los sublevados. El mismo día 13 de septiembre, fecha de entrada de los rebeldes en San Sebastián, ingresaron los 4 primeros reclusos, los hermanos Zapirain de Rentería. La situación podría catalogarse, si no fuera por su gravedad, de esperpéntica, porque sólo un funcionario de prisiones se hallaba presente en el ingreso. Cuenta Salvador Zapirain que hubiesen podido fugarse sin ningún problema, ante la nula vigilancia existente, pero que no se atrevieron ante el temor a ser capturados y fusilados inmediatamente o represaliados sus familiares. El funcionario anotó sus nombres y apellidos, confundiéndolos en un primer momento con unos iruneses, también hermanos Zapirain, miembros del Partido Comunista, y los encerró cada uno en una celda. La que ocupaba Salvador, además de unas condiciones higiénicas pésimas, conservaba rastros de sangre y de impactos de bala del periodo en el que la prisión estuvo en manos republicanas. Durante los primeros días carecieron de colchones y sólo el tercer día recibieron alimentos, pagados de su bolsillo por el funcionario. La entrada en la prisión iba ya acompañada por el castigo físico y psíquico que suponía la detención y los primeros interrogatorios.
A partir del 17 de septiembre, además de más guardianes, la prisión fue recibiendo numerosos prisioneros, procedentes fundamentalmente de la zona comprendida entre Rentería y Andoain. Con el tiempo, los lugares de extracción de los presos se fueron ampliando e incluyeron a muchos guipuzcoanos provenientes de la prisión navarra de San Cristóbal, en algunos casos liberados y vueltos a detener al llegar a sus domicilios. El penal retomó su aspecto habitual. Ahora bien, junto a los funcionarios procedentes del cuerpo de prisiones ya existente, muchos de los encargados de estas tareas acababan de ser reclutados por su vinculación y supeditación a las nuevas autoridades. Otro de los cambios fue la presencia de miembros de diversas milicias en tareas de vigilancia: requetés, falangistas, guardias civiles, carabineros y exguardias de asalto se turnaron en dicha labor. Algunos presos realizaron tareas auxiliares en las oficinas, lo que había estado prohibido hasta la sublevación militar, o en las cocinas.
Las cárceles constituían un universo diferenciado, en palabras de Ricard Vinyes, regido por un sólo sistema de poder, pero, pese a los muros, era extremadamente permeable y los presos se encontraban en permanente contacto con el exterior. La llegada de nuevos detenidos era fuente constante de noticias, informaciones y rumores. La presencia entre los guardianes de numerosos conocidos, cuando no de familiares de los detenidos facilitaba ese tipo de comunicación. Las conversaciones con algunos funcionarios menos rígidos o más humanos se utilizaban en idéntico sentido al igual que las salidas de algunos detenidos para ser interrogados o juzgados en los consejos de guerra, para lo cual tenían que atravesar las calles de San Sebastián. De-la misma forma, pero en sentido contrario, victorias y derrotas de los militares sublevados tenían eco inmediato y consecuencias prácticas en la vida cotidiana de los internos. En 1938, la policía analizó una información que afirmaba que entre la población penal de Ondarreta existían círculos que sostenían la causa republicana y comentaban la posibilidad de una sublevación en San Sebastián[62].
Un aspecto que ha pasado desapercibido en muchos de los trabajos sobre las prisiones franquistas es que prácticamente desde el primer momento se utilizó a los presos en diversos trabajos fuera de la prisión[63]. Frente a la idea de que los batallones de trabajadores fueron el primer intento de aprovechar a los presos en beneficio del nuevo régimen, algunos testimonios nos indican que esa labor se inició con la propia sublevación. Así, Zapirain recuerda (1984, 87) que antes de que finalizase el mes de septiembre, 10 presos fueron llevados a Lasarte a trabajar en las obras de construcción del aeródromo. El mismo, tras ser condenado, también realizó algunos trabajos en el exterior, lo que estaba expresamente prohibido por la ley. Según el testimonio de Isidro Inchausti al padre Barandiaran, su primo Ignacio Zapirain (pese a la coincidencia de apellido no era hermano de Salvador) fue fusilado en Artikutza, después de hacerle trabajar en la reconstrucción del puente de Andoain (GamboaLarronde, 2006, 320). Se trataba de utilizar la fuerza de trabajo de los prisioneros como método de castigo y sobre todo, como fuerza auxiliar en el esfuerzo de guerra, generando unos recursos imposibles de conseguir de otra forma.
Si una de las finalidades de las prisiones era, además de castigar, doblegar y transformar a los detenidos, aniquilando su identidad (Molinero, 2003, XIX), los guardianes de Ondarreta cumplieron ese objetivo con creces: los detenidos fueron golpeados y torturados en múltiples ocasiones y por cualquier motivo. La obediencia y la disciplina eran las piedras angulares del sistema penitenciario. Un joven mendigo que no se descubrió al paso de un requeté fue golpeado por éste y al responder a los golpes fue conducido a su celda y desapareció durante la noche (Zapirain, 1984, 70). Un decreto de 22 de noviembre de la Junta Técnica del Estado restableció en su integridad el reglamento de Prisiones del 14 de noviembre de 1930, eliminando las disposiciones republicanas que trataban de proporcionar al sistema una mayor profesionalización y de limar sus rasgos más inhumanos[64]. Horarios, recuentos y cacheos determinaban el ritmo diario de la vida en la prisión. La autorización de visitas desde fechas muy tempranas, que nos parece sorprendente a primera vista, hay que entenderla por una mezcla de la inercia reglamentista del periodo prebélico y el deseo de conseguir no sólo la sumisión del preso, sino también la de sus familiares, conscientes de que cualquier movimiento de resistencia o de protesta suyo podía agravar la situación del internado en la prisión. La dificultad, cuando no la imposibilidad, para que los presos dispusiesen en las celdas de material de lectura, y sobre todo de escritura, era otra medida en la misma dirección: la negación de la propia personalidad del recluso.
La lectura sosegada de la obra de Zapirain, como la de otros muchos presos en las prisiones franquistas, muestra el estado de constante sobresalto al que estaban expuestos y que minó su salud, tanto física, como intelectual. La única actividad que aparece mencionada en las memorias de Zapirain es el paseo en el patio, en el que coincidían los presos de una misma zona. De hecho, en los tres meses que estuvo en Ondarreta, uno de los hermanos, confinado en otra galería, sólo pudo estar en contacto con el resto con ocasión del consejo de guerra. La convivencia en un mismo espacio de presos preventivos (los gubernativos), los que estaban en espera de juicio y los ya condenados, algo que estaba prohibido por el reglamento penitenciario, y la llegada a la prisión de algunos detenidos que habían formado parte de las filas franquistas, pero que habían sido arrestados por cometer excesos o por descubrirse su pasado político o delictivo, junto con las pésimas condiciones de vida y la aglomeración, provocaron en más de una ocasión la existencia de roces entre los propios reclusos e incluso peleas entre ellos.
La preocupación por la salud espiritual, que no física, de los reclusos, fue una constante de las nuevas autoridades. El cuerpo de capellanes de prisiones suprimido en 1931 fue restablecido en 1938, pero ya en octubre de 1936, al derogarse el reglamento republicano, su presencia estaba garantizada y más cuando empezaron a aplicarse las penas de muerte dictadas en los consejos de guerra. Los jesuitas tuvieron un papel destacado en muchas cárceles españolas en las labores de proporcionar auxilio espiritual a los condenados, aunque sorprende que sus esfuerzos se dirigiesen mucho más a conseguir que los presos se confesasen que a que conservasen la vida. Hubo que esperar hasta un año después de la caída de San Sebastián, para que el padre Ignacio Errandonea, quien luego sería fundador de la ESTE, pronunciase una homilía radiofónica, publicada al poco tiempo (1937), en la que señalaba que en lugar de al exterminio, los esfuerzos de los sublevados debían dirigirse a atraer hacia Cristo al pueblo español. El jesuita reconocía, en cualquier caso, el derecho de las nuevas autoridades a ejercer la justicia, a impedir «toda infiltración y envenenamiento posible de la sociedad», incluso reconocía a la guerra «todos sus más sagrados derechos».
Pero creer que todo se resuelve con acabar con las vidas de los hombres y con reducir en varios millones la vida de los españoles es una fórmula tan simplista que no puede serlo más
Además esa formula simplista es inmoral y anticristiana, pues ninguna moral y menos la cristiana, consentiría tal hecatombe, infinitamente superior a cuanto al derecho de guerra y la justicia vindicativa y la cautela protectora de la nación pueden consentir y recomendar (10. or.).
Se gana la guerra, es preciso ganar después la paz; se han conquistado los cuerpos de nuestros hermanos, hay que trabajar denodadamente por conquistar sus almas, hemos logrado vencerlos, resta ahora el trabajo de convencerlos (13. or.).
El ejercicio de la justicia, no obstante, no debía ser excusa para que el espíritu de venganza se ejerciese sin obstáculos, ni para que el odio desplazase a la caridad, ya que Cristo había declarado que había que amar a los enemigos y perdonarlos. Pero para que el pueblo llano, extraviado y confundido, pudiese escuchar a Jesús decir que se le perdonaban sus pecados, era necesario primero que se arrepintiese de todos ellos, es decir,
Para que sanes y seas feliz, es preciso que antes llores tus propios pecados; porque tus pecados son la causa de tu ruina (17. or.).
Fueron cinco jesuitas, cuando menos, los que ejercieron esas tareas en la cárcel de Ondarreta. Conocemos los nombres de cuatro de ellos. Se trataba de Juan Urriza Berraondo (1892-1977), el asturiano José María Lacoume Gorostiola (1888-1967), Miguel María Zubiaga Imaz (Segura, 1903-1992) y Juan Pérez, del que desconocemos más datos. Todos ellos quedaron impresionados por la hondura de la fe religiosa de la mayor parte de los detenidos que asistían en masa a las celebraciones religiosas, pese a que el capellán dedicase los sermones a glorificar la sublevación militar. El capellán conocía antes que los propios presos el resultado de los consejos de guerra.
Los religiosos se convirtieron en intermediarios privilegiados de la relación entre los presos y el exterior de las prisiones por su presencia en tres aspectos fundamentales de la vida de los internos. Sus contactos individualizados con ellos les permitían conocer su estado de ánimo y dosificar la información sobre lo que estaba ocurriendo fuera de los muros. En segundo lugar, en algunos casos, se mostraron dispuestos a enviar fuera de la prisión determinados documentos, sin que pasasen por manos de los funcionarios. Por último, no sabemos si fue el caso de Ondarreta, se responsabilizaron de las tareas de censura de la correspondencia de los presos[65].
José María Lacoume debió de ser una persona muy rígida; a su muerte, un compañero suyo lo describió de esta forma: «Ha sido el Padre Lacoume un ejemplar extraordinario de fortaleza y de dureza consigo mismo. (...) Amaba a la compañía con verdadera ternura y ese cariño le hizo tal vez enfrentarse con energía, que no siempre fue interpretada favorablemente, ante claudicaciones y condescendencias que le parecían peligrosas»[66]. El padre Urriza, director espiritual de la prisión y cuyo hermano Angel, canónigo de Ciudad Real, murió en manos republicanas en Bilbao el 3 de octubre, debió mantener una actitud muy semejante a la de Lacoume. De hecho, en una carta particular recordaba los sufrimientos padecidos por su hermano y los propios, pero afortunadamente «Es España, la que renace entre plegarias y sacrificios». Los sacerdotes muertos por los militares habían incurrido en el clima de lesa patria, por ser «traidores o desertores de España». Un jesuita exiliado, Francisco Corta, afirmó que los presos de Ondarreta habían solicitado que no fueran a visitarlos dichos jesuitas, ya que no se recataban de hacer «política fascista». Otro religioso que sí estuvo preso en Ondarreta, el escolapio Usabiaga mantuvo conversaciones con ambos miembros de la compañía de Jesús. Según su versión, el padre Urriza les contó que él mismo había sido denunciado. Aunque había pensado en dimitir, le cabía el consuelo de que nadie había sido ejecutado en la cárcel siendo él capellán, sin que primero no se preparara a bien morir y a recibir los sacramentos. La condición imprescindible para ser capellán era no intervenir en los procesos, pero, pese a ello, Urriza había conseguido liberar a un sacerdote antes de que fuese fusilado. El padre Lacoume, por su parte, les exhortó a tener paciencia, justificó la muerte de los sacerdotes con el hecho de estar en guerra y no parecía muy conmovido por dicha circunstancia (Gamboa-Larronde, 2005, 239).
De Miguel Zubiaga no conocemos cuándo empezó a ejercer de capellán, pero debió proceder con una actitud diferente a la de los padres Lacoume y Urriza. No tenemos muchos detalles para profundizar en su personalidad y su trabajo, pero en este caso también vamos a servirnos de una nota necrológica —desconocemos el autor— para saber algo más de él, «Gure gerratean gorrotoak baketzen, eta presoak espetxetik aterarazten lan handia egin zuen». Lo desterraron a Canarias en 1946, a causa de un sermón que hizo aquel mismo año[67]; y en 1960 lo volvieron a desterrar por entregar al Obispo un documento firmado por 339 sacerdotes, solicitando una actitud más abierta ante los derechos políticos y culturales del pueblo vasco y criticando la falta de libertad que ofrecía el régimen franquista. De hecho, en la historia de la represión contra los sacerdotes acusados de ser nacionalistas vascos, Zubiaga está incluido en la misma, con una somera acotación: «tiene muchos datos sobre las muertes» (EAT, 1981). Pero no encontramos ninguna referencia a lo sufrido como consecuencia de la represión en ninguno de sus libros, ni siquiera en aquellos que fueron escritos después de la muerte de Franco.
Como sucedió en el periodo de control gubernamental y también en las décadas anteriores, las celdas estaban infectadas con pulgas, piojos y sarna y los presos carecían frecuentemente de los productos necesarios para mantener limpios su cuerpo, su ropa y las propias celdas. En muchas ocasiones se constata que los presos debían pedir a sus familiares mantas y colchones. La alimentación era escasa y de pésima calidad, aquellos que podían la completaban con la comida que les suministraban desde el exterior o la que compraban en el economato de la prisión. En muchas ocasiones, tras un periodo de incomunicación, los presos podían recibir visitas, un máximo de dos horas diarias, una por la mañana y una por la tarde. Las entrevistas se hacían en una sala en la que recluidos y visitantes se colocaban a ambos lados de una red de alambre, pero a varios metros unos de otros, lo que obligaba a que la comunicación se realizase a gritos, ya que era normal que coincidiesen varias visitas. En esta primera época era posible utilizar el euskara en dichas conversaciones.
Por las mismas fechas en que Salvador Zapirain se encontraba en la prisión de Ondarreta ingresó en ella Jean Pelletier, al que volveremos más adelante. En estos momentos lo que nos interesa es su descripción del penal, realizada en un libro que publicó en 1937 tras ser puesto en libertad el 22 de abril al ser canjeado por un aviador alemán. Pelletier fue conducido a Ondarreta desde el puerto de Pasajes el 16 de octubre. Al entrar en la prisión, los guardianes, ayudados por requetés, le registraron, le despojaron de sus objetos de valor y le recluyeron en una celda individual, sin cama, ni mantas, en compañía de otras 5 personas. Durante los días siguientes sufrió varios interrogatorios en los que fue golpeado, mientras por las mañanas oía las salvas de disparos de varias ejecuciones. Tras librarse del fusilamiento del resto de los pasajeros del Galerna, permaneció incomunicado durante varios días, hasta que al fin pudo salir al patio, donde se encontró con muchos prisioneros de todas las categorías sociales e ideologías políticas, incluidos algunos falangistas y requetés, amén de 7 u 8 sacerdotes. El cónsul francés se puso en contacto con él y su situación mejoró sensiblemente al proporcionarle comida y ropa. Pero a su alrededor continuaban las salidas de los presos rumbo a la ejecución. A diferencia del testimonio de Zapirain, Pelletier afirmó que cualquiera que en la prisión de Ondarreta emplease la lengua vasca era llamado al orden con dureza y amenazado, privándole del paseo en el patio durante ocho o quince días.
Un último informe sobre la situación de las cárceles donostiarras, en este caso también de la de Zapatari, procede de Thomas P. Abello, un curioso norteamericano de origen español que, simpatizante de los militares sublevados, cambió de bando al llegar a Europa. Entró en España y estuvo detenido primero en el ayuntamiento de Irún y después en la prisión de Zapatari durante 40 días, entre diciembre de 1937 y enero de 1938. Luego permaneció diez días en Burgos y fue finalmente expulsado por la frontera de Irún. Una vez en Francia se ofreció al Gobierno Vasco y al republicano para trabajar en los Estados Unidos a favor de la causa vasca[68]. Según los datos que ofreció, en el penal de Ondarreta había 7 presos por celda y más de 300 condenados a muerte. En la prisión femenina se hacinaban 200 mujeres, algunas de las cuales estaban embarazadas y dieron a luz en la misma prisión. Muchas de ellas tenían prohibido salir al patio. En la prisión de Zapatari estaban encerradas casi 400 personas, la mayor parte de ellas de edad avanzada y sin procesar. En la cárcel de San José residían 40 mujeres, enfermas y parturientas especialmente. Para esa fecha ya habían desaparecido otras prisiones y retenes como los existentes en el Kursaal, el centro de los requetés de la calle Prim o el falangista del café Ópera. Fuera de la capital, Saturrarán acumulaba 500 mujeres en pésimas condiciones y había, además, presos en Azpeitia, fundamentalmente canarios, en Tolosa, donde estaba encerrada una niña de 8 años, en Oñate y en la escuela de Armería de Eibar.
La descripción de las condiciones de vida carcelarias era extrema, aunque no exenta de contradicciones. Así, según Abelló, en Ondarreta existían únicamente 10 duchas, utilizadas sólo por prescripción facultativa, pero otra información recogida por el Gobierno Vasco indicaba que no había impedimentos para utilizarlas. Las celdas no se ventilaban y algunos presos estaban recluidos en los sótanos de la prisión. La formación de los guardianes era escasa y parte del personal auxiliar estaba formado por penados por delitos comunes. La comida era insuficiente y mal condimentada. Desde julio de 1937 se había prohibido traer alimentos de fuera, siendo el economato de la prisión la única forma de poder aprovisionarse de víveres. La consignación por preso había disminuido y la gestión de la cárcel se caracterizaba por la malversación del presupuesto. Se habían producido 4 suicidios, aunque uno de ellos, condenado a muerte y que se había abierto las venas, fue atado a una silla —no sabemos si todavía vivo— y fusilado.
La situación de las cárceles empeoró a medida de que las tropas franquistas ocupaban nuevos sectores, y los prisioneros se amontonaban en campos de concentración y, una vez condenados, en distintas prisiones. A finales de abril de 1939 el Gobierno Vasco consideró necesario un plan especial para mostrar las condiciones inhumanas en las que vivían los presos vascos y así provocar en Euskadi un ambiente de reacción favorable a ellos. Para ello propuso efectuar una acción personal y constante en su favor en distintos sectores sociales, especialmente entre los carlistas. Además de referir detalles del extremo régimen carcelario que soportaban, proponían destacar su comportamiento moral y religiosos durante la guerra y, en general, el contraste que ofrecía la conducta de los vascos encarcelados, a pesar de haber salvado la vida de numerosos derechistas[69].
Las prisiones oficiales no fueron los únicos lugares donde se acumularon los presos republicanos. Falangistas y carlistas poseían sus propias cárceles; tenemos, referencias de una checa falangista en el café Ópera, en el Boulevard donostiarra y de una prisión carlista en la calle Fuenterrabía de la misma ciudad. Aunque desconocemos los criterios que conducían a un detenido a un lugar u otro y las consecuencias de dicho hecho, no podemos pensar que los centros “particulares” funcionaban de forma autónoma. Contamos, afortunadamente, con un testimonio de suma importancia que nos desvela, además de las maneras utilizadas por los seguidores de José Antonio Primo de Rivera, un elemento clave para poder afirmar que las autoridades conocían la existencia de esas cárceles y el nombre de las personas que estaban encerradas en las mismas: el testimonio de Manuel Gabarain. Este médico donostiarra publicó un libro titulado Así asesina Falange: una celda de condenados a muerte en un cuartelillo de Falange Española de San Sebastián[70] en el que cuenta su experiencia desde julio a octubre. Gabarain colaboró con las autoridades republicanas en el cuidado de los heridos caídos durante los combates producidos en los primeros días de la sublevación y abandonó la capital en el mes de septiembre. Una vez en Zumaya decidió no continuar con la evacuación y tras permanecer varios días oculto regresó a San Sebastián, donde presenció, por ejemplo, cómo los falangistas recorrían las calles de San Sebastián llamando a los timbres de todas las casas para obligar a los vecinos a salir y a sumarse al desfile organizado para celebrar la liberación del Alcázar de Toledo (28 de septiembre).
Dado lo peligroso de su situación, Gabarain se hizo ingresar en el sanatorio para enfermos mentales de Usúrbil, pero fue detenido al día siguiente por el jefe de Falange de San Sebastián, Juan Aizpurua, y un grupo de falangistas, «para ser puesto a disposición de la autoridad gubernativa». Aunque primero pensaron en llevarle al cuartel general de Falange en el Círculo Easonense, finalmente lo condujeron a un cuartelillo en el local que fue Café de la Opera en pleno Boulevard. Le tomaron el nombre, guardaron sus maletas, le cachearon y lo encerraron en el sótano, custodiado por un grupo de vigilantes navarros de la localidad de Mendavia, en compañía de otros 10 varones y una mujer, de los cuales siete, incluida la mujer, fueron, en opinión de Gabarain, ejecutados[71]. Otro grupo de presos se hacinaba en el primer piso, aunque por los comentarios que le llegaron se trataba de personas que serían puestas en libertad. No se mencionan ni los criterios seguidos para encaminar a unos presos al paredón y a otros a la cárcel o a la libertad, ni quién daba las órdenes oportunas: los propios responsables de la checa, los dirigentes políticos de Falange o las autoridades oficiales. El centro estaba dirigido por un procurador muy conocido en San Sebastián, apellidado Gutiérrez y el responsable de los interrogatorios era «un tal Manterola, industrial electricista cojo, hombre de gran crueldad que golpeaba a los presos». Pese a que la consigna era mantenerlos en absoluta incomunicación, los detenidos pudieron hablar entre sí e incluso consiguieron que los vigilantes les trajesen comida y bebida a cambio de dinero. Según Gabarain, los falangistas realizaban detenciones diarias para justificarse y entretener su sadismo, ya que necesitaban inventarse enemigos para saciar su rencor y justificar su permanencia en la ciudad, pese a que todos sus adversarios importantes habían evacuado la ciudad y «en los frentes se batía el cobre». El médico estuvo detenido aproximadamente entre el 1 y el 12 de octubre, como él mismo reconoce, antes de las mayores matanzas que se produjeron en Guipúzcoa, y aprovechó sus conocimientos de psicología para “hacerse el loco” y conseguir que lo trasladasen al sanatorio psiquiátrico de Santa Agueda, desde donde huyó a las filas republicanas[72].
El interés de la obra de Gabarain es triple: supone, en primer lugar, un testimonio de primera mano sobre el funcionamiento de una checa falangista, muy similar, por otra parte, a los relatos escritos por aquellos que sufrieron las checas comunistas o anarquistas en el bando republicano. En segundo lugar, muestra la impunidad y la facilidad con la que se manejaba la “policía” falangista en Guipúzcoa y la arbitrariedad con la que decidía dejar un detenido en manos de las autoridades gubernativas o llevárselo a sus propias celdas, ejecutarlo o liberarlo. El testimonio de Gabarain, por último, nos ofrece, de forma casi anecdótica e imperceptible, un dato sumamente valioso para relacionar la actividad de los falangistas con la realizada por las autoridades militares. En la página 61 señala cómo, «una noche apareció un alférez de artillería, Prado, un abogado joven, que frecuentaba la tertulia del café Madrid». Casi con toda certeza podemos afirmar que se trataba de Agustín Prado Fraile, un abogado donostiarra que actuaba como secretario del Juzgado Especial presidido por el comandante Llamas y que supone uno de los grandes protagonistas silenciosos de los fusilamientos llevados a cabo en Hernani y al que volveremos a referirnos más adelante. La presencia de Prado en la checa falangista demostraría que existía un conocimiento, más o menos exacto, por parte de las autoridades de lo que sucedía fuera de las instalaciones oficiales y que no tiene demasiado sentido hablar de una violencia autónoma y sí en cambio de un sistema represivo jerárquico y estructurado.
Los consejos de guerra
Los decretos publicados por las autoridades militares franquistas eran muy claros, una vez en prisión, todos los prisioneros debían ser juzgados en un consejo de guerra sumarísimo, un procedimiento previsto en el título 19, tratado 3º del Código de Justicia Militar. No era necesario para ello, «que el reo sea sorprendido “in fraganti” ni que la pena a imponerse sea la de muerte o perpetua» (BO-JDN, 4 de septiembre de 1936). Frecuentemente el mismo sumario servía para enjuiciar a varias personas que, en algunos casos, no tenían relación entre sí. Como muy bien señalan la mayor parte de los historiadores, se trataba de un procedimiento abreviado en el que la mayor parte de las garantías del proceso, cuando no todas, y los derechos más básicos del reo quedaban en suspenso. Decía Miguel Cabanellas (1975, 862-863), por ejemplo, que si algún día se revisasen los consejos de guerra, sus condenas causarían mayor espanto que el de los “paseos”, «porque estos últimos, en la conciencia de todos, fueron con justicia calificados como asesinatos, de viles asesinatos si se quiere; pero aquellas condenas tuvieron, además de la vileza del asesinato, la premeditación de cubrir la forma con una apariencia de legalidad». Para el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo (2006), los Consejos de Guerra y los Tribunales especiales eran la culminación de un régimen de terror impuesto a los encausados desde que eran detenidos. Eran detenidos ilegalmente por la ausencia de causa que justificara la detención, detención policial que se prolongaba indefinidamente, sin control judicial alguno, sus domicilios eran registrados con ausencia de toda clases de garantías, eran salvajemente torturados y, cuando ya habían sido condenados, aquellos a quienes se imponían penas privativas de libertad eran sometidos a un régimen penitenciario presidido por la venganza y la crueldad.
A los enjuiciados se les tomaba declaración y la instrucción se elevaba al Plenario a través de la Autoridad Militar o por decreto del Auditor, si existía. Todos los jefes y oficiales del ejército «y sus asimilados» estaban facultados para desempeñar los cargos de jueces, secretarios y defensores en los consejos de guerra, aunque no tuviesen formación jurídica. La acusación formal no se conocía hasta el momento de la defensa y presentación de pruebas. La base de la acusación sobre la que el fiscal solicitaba la pena eran los informes solicitados y remitidos por los “poderes fácticos” de la localidad de residencia del preso (Ayuntamiento, párroco, guardia civil, requetés, Falange...) o alguna denuncia existente sobre aquel. El abogado defensor, militar también, aunque de menor graduación que los jueces y nombrado por ellos, “de oficio”, en la mayoría de los casos sin ningún interés por la defensa de sus defendidos y deseoso de evitarse problemas con sus superiores, se limitaba a pedir clemencia. El juez se adhería a la pena solicitada por el fiscal, en aplicación del Código Militar; recordemos que estamos con el Estado de Guerra declarado, y se dictaba sentencia, concediendo la pena de muerte frecuentemente. Como veremos más adelante, ni siquiera todos los presos tuvieron derecho a este sistema judicial.
La resolución se enviaba al Auditor de Guerra de la 6ª División, a Burgos; éste, tras algunos trámites formales, elevaba el expediente a la autoridad militar competente, el general De Benito, jefe de la 6ª División Orgánica. El general, en caso de aprobar la pena de muerte, ordenaba comunicarla por telégrafo al general jefe de la Sección de Guerra del Gobierno de Burgos. Tras el acuse de recibo de esta institución (el famoso “enterado” de Franco), la causa era devuelta al auditor, con la conformidad del general De Benito, con lo que la sentencia era firme. El auditor devolvía la causa al juez instructor para la ejecución de la pena. Si existía diversidad de opiniones entre las autoridades militares, el auditor correspondiente y el fallo del consejo de guerra, la decisión final quedaba en manos de la Junta de Defensa Nacional.
La teoría no se cumplía casi nunca, especialmente cuando los consejos empezaron a ser masivos. Federico Zabala Allende, un nacionalista bilbaíno que estuvo preso tras su exilio y que escribió diversos manuscritos sobre la justicia franquista, subrayó que lo de oír los descargos del supuesto reo, en la mayor parte de los casos, era puro cuento. «¿Cómo se iban a oír esos descargos en juicios de treinta a cuarenta reos que duraban tres cuartos de hora y en que los reos hasta el momento del juicio no habían sido interrogados y ni ellos ni sus defensores sabían de qué se les iba a acusar?». Un folleto anónimo, pero publicado legalmente en España y que cayó en manos de Zabala reconocía que los jueces no siempre obraron «justa allegata et probata, sino ex informata conscientia, sistema peligroso, mas legalmente admisible y admitido en circunstancias excepcionales» y que «Que siempre las sentencias no estuvieron tan justificadas, que en la sustancia y en modo hubiera precipitación, en algunos sinceramente lo creemos»[73].
Los consejos de guerra de Guipúzcoa se celebraron en San Sebastián, muchos de ellos en los cuarteles de Loyola y, aunque hubo algunos delitos civiles, la mayor parte de los encausados lo eran por delitos de rebelión, en grado, de mayor a menor gravedad, de adhesión, auxilio o excitación. Uno de los primeros jueces militares fue el comandante de infantería retirado Manuel Bartolomé Udave que al ser ocupada San Sebastián, donde le sorprendió la sublevación, se presentó al gobernador militar ofreciéndose para prestar servicio, siendo nombrado Juez Militar número 1. Permaneció en dicho puesto hasta el 27 de febrero de 1937, momento en que tomó el mando de una agrupación que participó en la ofensiva sobre Vizcaya[74]. A diferencia de los paseos, cuya oscuridad documental es casi total, en lo que respecta a los consejos de guerra, además de la numerosa documentación conservada en los archivos militares, podemos encontrar en la prensa de la época alguna noticia sobre los mismos. Así, La Voz de España publicó el día 1 de noviembre una orden de la comandancia militar convocando un consejo de guerra en el cuartel de Ingenieros de Loyola, bajo la presidencia del coronel Leocadio Quijano, para juzgar por el “supuesto” delito de rebelión militar a los civiles «Lucio Gómez Crespo, José Mancisidor Ibarguren y Anselmo Cid Diez y otros». Se daban los nombres de los miembros del tribunal (todos ellos capitanes) y de los oficiales encargados de la defensa, dos tenientes y un alférez. Ese mismo número del periódico daba cuenta de los consejos de guerra contra dos alféreces de complemento y un capitán y añadía: «Un piquete compuesto por una sección de ingenieros, al mando de un oficial, se hallaba a disposición del Excmo. Señor Presidente». El día 11 de ese mes reprodujo el resumen de un consejo de guerra celebrado en el salón de sesiones de la Diputación Provincial. Se trataba, de todos modos, de un consejo un tanto peculiar, porque los acusados eran militares retirados que habían participado en el juicio a los militares rendidos en los cuarteles de Loyola y que se habían entregado con la condición de que se respetasen sus vidas. El consejo estaba presidido por el general Rodríguez de la Rivera y formado exclusivamente por generales y coroneles. Aunque el periódico cerró la edición antes de que se dictase sentencia y ésta no se publicó al día siguiente, la impresión del periodista era que los acusados serían condenados a penas de entre 12 y 14 años de cárcel.
La escasa información pública y oficial sobre los consejos de guerra y sus consecuencias no fue óbice para que los guipuzcoanos tuviesen cumplido conocimiento de lo que acontecía, como sucedió también en otras provincias. Aunque el paso del tiempo ha provocado el olvido, sorprende ver cómo la mayor parte de la población sabía lo que estaba ocurriendo, «quiénes estaban muriendo y quiénes estaban matando» (Vega Sombría, 2005, 93). Para entender esto, hay que tener en cuenta que los consejos eran públicos y los espectadores podían y solían asistir a los mismos. Muchos de los soldados que hacían guardia durante los juicios eran guipuzcoanos y, de hecho, un primo de los hermanos Zapirain hacía guardia a la entrada del cuartel de Loyola donde se celebró el consejo de guerra contra los cuatro hermanos.
Contamos precisamente con el relato de Salvador Zapirain donde narra, desde el punto de vista del acusado, lo que suponía ser sometido a ese tipo de justicia. Los preparativos empezaron a finales del mes de septiembre y los hermanos de Rentería fueron, tras 11 vecinos de Andoain, los primeros sometidos al Código de Justicia Militar. Los trámites se retrasaron algunos días por la necesidad de un traductor, ya que ni los andoaindarras, ni los Zapirain se expresaban con facilidad en castellano. El primer interrogatorio fue obra de un comandante anciano y enfermo, pero que mostró un rigor severo frente a los presos. Estos quedaron incomunicados en sus celdas y sometidos a interrogatorios individuales. A las acusaciones iniciales se sumaron varias más, entre ellas la de haber realizado guardias en los depósitos de Campsa en Pasajes Ancho. Elay que tener en cuenta que a raíz de la pérdida de Irún se llevó a Bilbao toda la gasolina posible de dichos depósitos, pero quedó un gran stock, al que las izquierdas querían prender fuego. Los nacionalistas se opusieron a ello, acordonaron el lugar y permanecieron firmes día y noche, incluso después de que se hubiese dado la orden de retirada, ya que algunos jeltzales permanecieron en las instalaciones petrolíferas hasta la mañana del día 13, impidiendo así tres intentos de incendiar los depósitos (Gamboa-Larronde, 2006, 95). La actitud de los Zapirain, que, además habían ayudado a varios fugitivos en el periodo republicano, resultó indiferente para las autoridades militares, preocupadas únicamente porque habían tomado parte en las milicias “rojas” opuestas al golpe militar y porque habían almacenado pólvora en su domicilio. Dos de los hermanos, Antonio y José Ramón, reconocieron que habían utilizado escopetas en sus labores de vigilancia, mientras Salvador y el de mayor de edad afirmaron haber utilizado exclusivamente bastones. Los cuatro quedaron procesados y en espera de juicio. La única ventaja que representaba la nueva situación era que el estar procesado en un sumario incoado por la jurisdicción de guerra proporcionaba a los presos, en la mayoría de los casos, una sólida defensa frente a los paseos, aunque no se tratase de una seguridad absoluta. A los pocos días se les notificó la petición fiscal, enviada al parecer desde Burgos, condena de muerte o, en su caso, cadena perpetua.
El consejo de guerra se celebró el 18 de octubre. Los intentos de los Zapirain para que las autoridades de Rentería testificasen a su favor resultaron infructuosos y sólo contaron con la escasa ayuda de un anciano capitán, encargado de su defensa, con el que se entrevistaron por primera vez minutos antes de que comenzase el proceso. Pese a que los Zapirain habían propuesto como defensor a un oficial conocido suyo, el tribunal alegó que no era posible que éste se trasladase desde Irún a San Sebastián para ejercer dicha labor. En la sala, además del tribunal, el fiscal y dos testigos, se encontraban varias personas que asistieron complacidas al espectáculo ofrecido por los militares. El fiscal solicitó la pena de muerte para los cuatro hermanos y el defensor se limitó a realizar un pequeño interrogatorio. Devueltos a la cárcel de Ondarreta, la sentencia se demoró varios días. Mientras tanto, cuatro de los andoaindarras juzgados poco antes que los Zapirain fueron fusilados un amanecer en el mismo patio de la cárcel. Finalmente, la noche del 27 al 28 de octubre el tribunal comunicó la sentencia, ya confirmada desde Burgos, a los procesados y al público morboso que había acudido a la sala de la prisión, pese a que ya habían pasado las 12 de la noche. Antonio y José Ramón Zapirain fueron condenados a muerte. Los otros dos hermanos a cadena perpetua. La primera condena se cumplió a la mañana siguiente, día de San Judas Tadeo y San Simón, también en la propia cárcel. José Ramón escribió una emotiva carta a su padre y hermanos, en la que reafirmaba su fe católica[75]:
Nere aita ta anai maiteak:
Gu ola iltzea naiko zuan gure Jaungoiko maiteak.
Zuei ere dicha on bat dizutela eman Virgiña grasias beteak. Gure odolarekin garbi ditzala gure munduko kalteak. Agur egiten dizuet nere aita ta munduko lagunak. Bukatu dira kontatutako egunak.
Munduan ez dira danentzat olako portunak.
Emengoak utzi ta zeruan eitera noa ezagunak.
Nere azkeneko agur ederra, aita, Juan José, Saturnino, Joaquín, Salvador, Juan Cruz, Manuel, José Mari.
Gorantziak. Zerurarte.
Ondo bizi eta beti catoliko onak bezela, euskotar zintzoak bezela, Gure ama Elisaren alde egin.
Salvador Zapirain fue conducido poco después a la cárcel de San Cristóbal de Pamplona. La experiencia de los 4 años efectivos que pasó en prisión es el objeto de Zigorpean (Auspoa, 1985), otra de sus obras de narrativa.
¿Cuántas personas fallecieron en Guipúzcoa víctimas de este tipo de represión? Como hemos indicado en la introducción de este capítulo, el estado de la investigación no permite una respuesta concluyente. La versión más prudente de Pedro Barruso que insiste que nuevos avances en la consulta de la documentación harán variar las cantidades, cifra en 639 los condenados a muerte entre el verano de 1936 y julio de 1945, de los cuales 485 fueron ejecutados efectivamente. A pesar de las noticias sobre los cientos de fusilados en Hernani o en Oyarzun, Barruso no se atreve a ofrecer una cantidad total de más de 500 ejecutados (2005, 121). Iñaki Egaña, por su parte, eleva las cifras hasta las 1.000-1.100 personas fallecidas, aunque no especifica cuántas murieron como consecuencia de sentencias dictadas en consejo de guerra, ni cuántas paseadas.
Las autoridades guipuzcoanas no necesitaron la constitución formal de la Junta de Orden Público para imprimir un mayor rigor a la política represiva. El cambio en el ritmo de las ejecuciones es una buena muestra del nuevo talante que se imprimió a las tareas represoras. La visita el 20 de septiembre del general Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional, y la llegada de Arellano (7 de octubre) coincidieron con un recrudecimiento de las ejecuciones. Cabanellas, según un informe consular francés recogido por Barruso, exigió mayor rigor en esas tareas. Aunque los datos, por su imprecisión, no nos permiten llegar a afirmaciones concluyentes, la tendencia que se observa es muy evidente. Según los datos de Egaña, entre julio y septiembre fueron ejecutadas aproximadamente unas 150 personas, muchas de ellas a la entrada de las tropas nacionales en Beasain, Oyarzun y Tolosa; pues bien, sólo en el mes de octubre, y a partir del día 9 fueron ejecutados otros tantos guipuzcoanos, la mayor parte de ellos en Hernani. La cifra descendió de forma considerable en noviembre, situándose en torno a las 80-90 personas, aunque el lugar de ejecución preferente fue Oyarzun. Diciembre conoció un nuevo descenso en el número de ejecuciones, unas 25 en todo el mes, gracias a las nuevas disposiciones dictadas por Franco y, tal vez, al periodo navideño. Los primeros meses de 1937 hubo un relativo descanso, en torno a la decena de muertos mensual, para iniciarse un pequeño crecimiento con motivo del avance en territorio vizcaíno a partir de finales de marzo, aunque las cifras nunca volvieron a superar la treintena de fusilados mensuales.
Fusilados en Guipúzcoa, 1936-1939
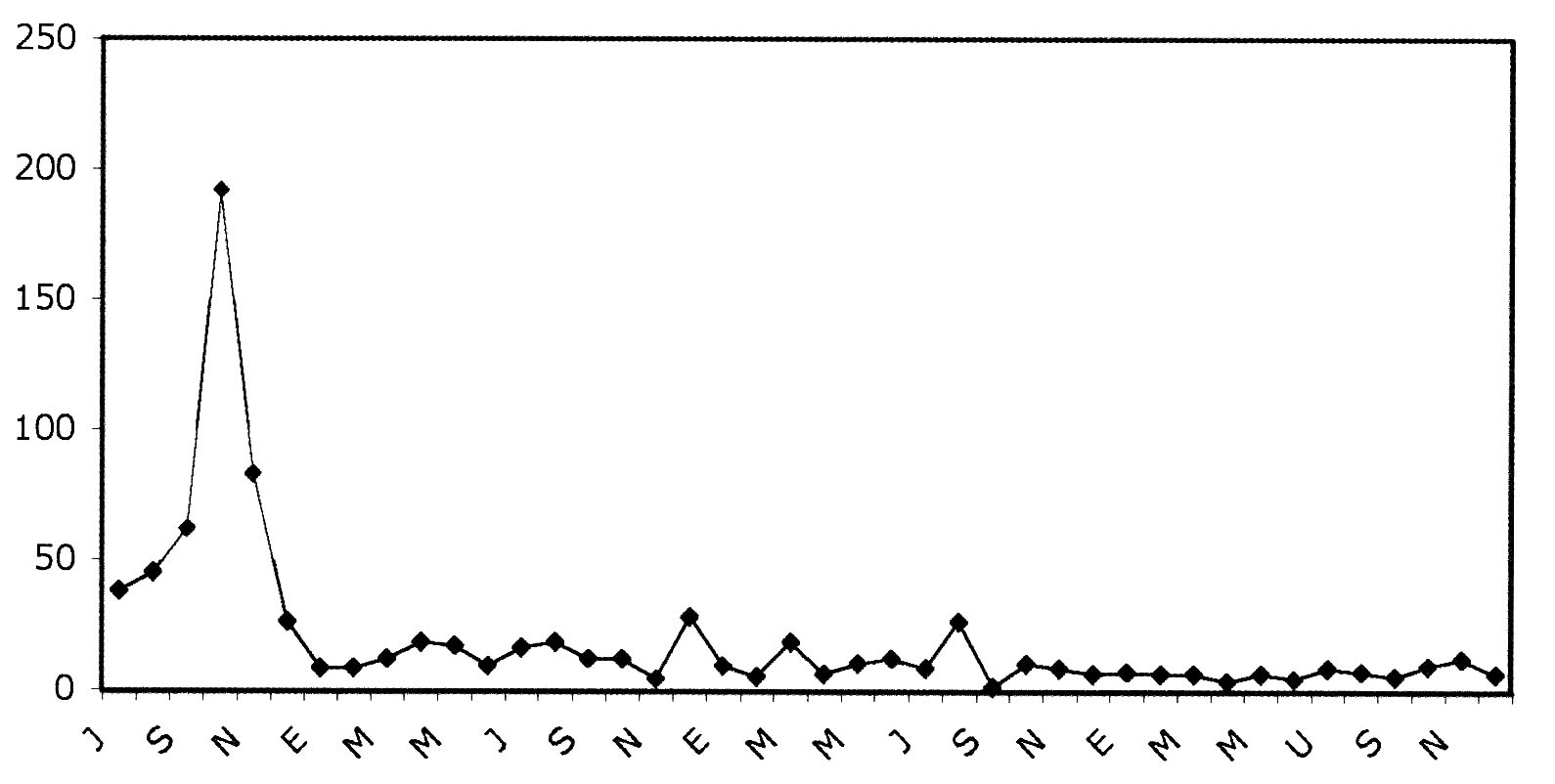
Fuente: Egaña, 1998, elaboración propia
El gráfico muestra la progresiva “dulcificación” de la actuación represiva de los militares sublevados, de tal forma que los “delitos” que en octubre de 1936 podían suponer la condena a muerte del acusado, dos años más tarde, podían suponer una condena a seis años de cárcel. Muchas penas de muerte se conmutaron por largas estancias en prisión. El elevado número de presos en los establecimientos penitenciarios provocó, a su vez, que, a partir de 1940, mediante diferentes medidas de gracia, muchos penados se viesen en libertad o con reducciones sensibles de sus condenas, de tal forma que una sentencia de 12 años quedaba reducida a una estancia efectiva de 4 años en las celdas. Aunque estas medidas no nos pueden hacer olvidar ni la dureza de la represión inicial, ni las deplorables condiciones de la vida en las cárceles, que provocaron la muerte de muchos reclusos, la referencia es necesaria para explicar cómo muchos presos cumplieron una parte mínima de su condena primera. Pero la privación de libertad fue sustituida por un intenso control político, policial, social y económico.
[25] Archivo del Instituto Labayru. Fondo Onaindia, caja 10, carpeta 2
[26] Una copia del mismo fue incautada por las fuerzas de seguridad franquistas y se halla en el Archivo general Militar de Ávila. Documentación roja - Gobierno de Euzkadi. Arm. 46 - Carp. 9 - Leg. 59. Datos numéricos de la persecución de Euzkadi, Abril 1938.
[27] “En los frentes de Guipúzcoa”, El Nervión, 26-9-1936.
[28] “Pobre Guipúzcoa”, Euzkadi Roja 58, 18-11-1936.
[29] En el caso segoviano, Vega Sombría cifra en un 64,78% el número de personas ejecutadas ilegalmente e inscritas en los registros civiles.
[30] La lista confeccionada por el Gobierno Vasco en 1938, Relación de fusilados en Gipuzkoa y Gipuzkoanos fusilados en otros puntos, menciona entre los fallecidos las siguientes personas que no están incluidas en ninguna de las listas publicadas hasta el momento: Alkain, Francisco; Aramburu Jauregui, Hilario; Arana, Encarnación; Arana Zubillaga, Hilario; Arrizabalaga, Bienvenida; Astiz; Berecibar, señora de; Echave, señora de; Galdos, Eugenia; Ibarbia; Igartua, Hilario; Madina, José María; Martínez Oztacoz, José; Narvaiza, Ángel; Oñatura, Fermín; Urain Egaña, Hilario; Uriona, José Antonio; Urrutia Zuzuarregui, Esteban; Usobiaga Zabala, Antonio, Vega (telegrafista) y Zabaleta Zabaleta, Angel. [. ] El suplemento de Guipúzcoa elaborado por la misma institución en 1940, incluye además los siguientes: Alberdi, E ; Aznar Brianzo, José; Larre, Mariano; Marquina Palacios, Rodrigo; Roa (señora de) y Urain Egaña, Hilario. [Archivo del Nacionalismo, GE-12-4].
[31] «...cuando se acaba de conquistar la ciudad de San Sebastián después de la resistencia durísima de los nacional—comunistas: justicia rápida y ejemplar...» Archivo Gomá, doc. 4-20.
[32] Beasain no fue el único caso: «El camino de Irún a Vera se ve lleno de autos que se dirigen a Pamplona, cargados con cosas robadas, el botín de los conquistadores. Los buenos católicos navarros van a Irún en automóvil a ver si se pueden quedar con algo» (Batoja, 2005, 83). EÍ padre escolapio Mocoroa señala que a la plaza de toros de Pamplona llegaban camiones desde Guipúzcoa cargados de botín, muebles y ajuares de batzokis y otros centros políticos y de casas de particulares (Gamboa-Larronde, 2006, 112).
[33] Santiago Macías indica que fueron 16 los ejecutados (Silva-Macías, 2003, 257), pero el número exacto es de 13 (Runy, 1938, 23) y http://www.asociacionrepublicanairunesa.org [27-12-2006].
[34] “Ce qui racontent les Guipuzkoans expulses”, Euzko Deya 29, 7-3-1937.
[35] La alusión a la mano dura en Gil Andrés, 2006, 146. La obra de Iribarren, 1937, 210-211. Sobre las vicisitudes de dicho libro, Iribarren, 1944.
[36] La Voz de España, 15-9-1936.
[37] AGMAV, C. 72, cp. 1 3.
[38] Zabaleta cuenta que tras la guerra se encontró con alguno de los detenidos en San Sebastián. “Gerra zibila hasi zela 70 urte”, Goierritarra 305, 21-7-2006.
[39] Dos requetés que prestaban sus servicios en la Oficina de Informaciones de la Junta Carlista de Guerra murieron en un accidente de tráfico cuando volvían de Elgoibar, donde habían estado para llevar una información. La Voz de España, 8-12-1936.
[40] Emilio Solaun o Solana, no queda claro el apellido de este “socio”.
[41] AGA - Expedientes policiales.
[42] AGMA. ZN 2/41. Citado por Barruso, 2005, 126.
[43] “Comisaría de guerra de Guipúzcoa”, La Voz de España, 18-9-1936.
[44] Archivo Militar Intermedio de El Ferrol. Expedientes 10007. Agradecemos a la Sociedad de Ciencias Aranzadi haber puesto a nuestra disposición una copia de dicho expediente.
[45] La Voz de España, 20-12-1936.
[46] Berruezo, 1989, 122.
[47] AGA, 08 0.1.05 44/3910
[48] La Voz de España, 20-10-1936.
[49] Ya Mola, el 22 de agosto, había enviado un telegrama al Estado Mayor de la VII División (Zaragoza) ordenando se prohibiesen «de forma terminante que falangistas o similares practiquen detenciones sin orden escrita [las negritas son mías] y cometan actos de violencia». Cualquiera que fuese la intención del mensaje, acabar con las ejecuciones sumarias sin control o una declaración cara a la galería, los fusilamientos ilegales continuaron en muchas zonas de la parte controlada por el Ejército del Norte (Vega Sombría, 2005, 258). También en San Sebastián, requetés y falangistas publicaron notas en idéntico sentido el 18 de septiembre de 1936.
[50] La Voz de España, 1-11-1936.
[51] Los documentos de esta Junta no constan en ningún archivo público.
[52] AGMS II, GC: 1-33- En algunas provincias era este Delegado de Orden Público el que tomaba las decisiones sobre las ejecuciones.
[53] AHN, Fondos Contemporáneos. Gobernación B-48936
[54] “Comment les rebelles pretendent ruiner le peuple basque”, Euzko Deya 95, 13-2-1937.
[55] Archivo del Nacionalismo, EBB 278-1.
[56] Archivo del Nacionalismo, GE 496-2.
[57] La Voz de España, 22-9-1936.
[58] Idéntica idea repitió Ramón Sierra Bustamante (1941, 174).
[59] Román Oyarzun, “El nacionalismo vasco. Envenenamiento espiritual ”, La Voz de España, 21-10-1936.
[60] Archivo del Nacionalismo, GE, K. 000 13 C-l.
[61] AHN, Fondos Contemporáneos. Gobernación 68031.
[62] AHN, Fondos Contemporáneos. Gobernación, 53042.
[63] Una de las excepciones en Vega Sombría, “La vida en las prisiones de Franco”, en Molinero, 2003, 192-194.
[64] A. Cenarro: “La institucionalización del universo penitenciario franquista” en Molinero, 2003, 135.
[65] Cenarro, Ibidem, 149.
[66] Archivo Histórico de Loyola. Expedientes personales.
[67] Se trata probablemente del sermón pronunciado en Loyola y cuyas consecuencias describe Iturralde (1978, 461-462).
[68] Archivo del Nacionalismo, GE, 408-1.
[69] Archives Nacionales. Paris F/7 14743.
[70] Existen cuando menos dos ediciones, una en París, sin fecha, publicada por la Editorial España y otra, que es la que hemos manejado nosotros, editada en Buenos Aires, por Pampa en 1938.
[71] Éstos son algunos de los presos que acompañaron a Gabarain: Cayetano Ferreño dueño del Bar Cayetano en Atocha; una persona apellidada San Vicente, de 33 años, empleado en la calle Guetaria; Fulgencio Frechilla, electricista de Ategorrieta, fusilado el 15 de octubre; un joven de 27 años apellidado Zabaleta, detenido porque sus hermanos se habían escapado; dos barrenderos, los únicos que no habían evacuado la ciudad, uno era de Tafalla (probablemente Filiberto Ciriza González, fusilado el 13 de octubre); un peón de la Compañía de Ferrocarriles del Norte apellidado Blázquez, presuntamente asesinado y un tabernero de la Parte Vieja llamado Gastón, catalán o valenciano, detenido por servir a los rojos. Sólo tres se salvaron del paseo mientras Gabarain estuvo en la checa (Gabarain, 1938, 65).
[72] Una vez en Bilbao, colaboró con la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco y publicó algunos artículos en la prensa comunista. Continuó en el Frente Norte hasta la caída de Gijón.
[73] Archivo del Nacionalismo. Fondo Zabala 006, c. 10.
[74] AGMS II, GC: B-185.
[75] Archivo Labayru. Fondo Onaindia caja 17, carpeta 4.
